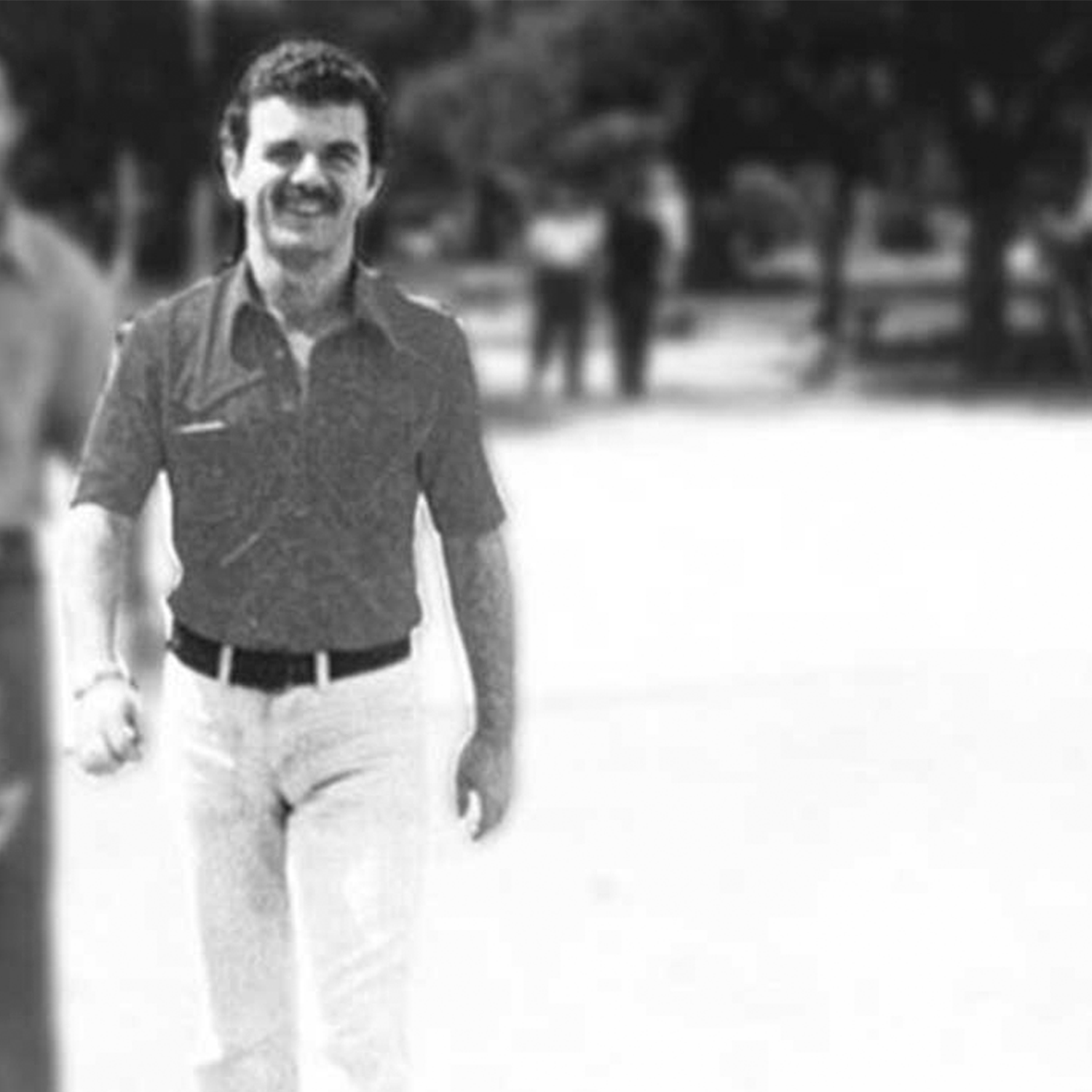POR CARLA DEL CUETO Y NICOLÁS VIOTTI.
En Argentina, de tanto en tanto, se renueva la obsesión por sobreinterpretar la especificidad de la cultura nacional. ¿Los argentinos somos egoístas o solidarios? ¿Somos emocionales o racionales? ¿Somos contrarios a las normas o respetuosos de ellas? Desde la década de 1970, en sintonía con un nuevo auge del relato decadentista de la nación, priman las interpretaciones que se alejan del modelo civilizatorio de la solidaridad, la racionalidad y el apego a las normas. Los discursos públicos en torno a la epidemia del covid-19 son una buena oportunidad para reencontrar esas narrativas dominantes sobre la nación que -sería bueno aclarar- nunca se corresponden con la complejidad de la vida social que siempre es diversa, variada y contradictoria.
Durante estos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) se promovió el distanciamiento físico y la reducción de la circulación con la suspensión de actividades públicas como eventos masivos, actividades educativas y limitación del transporte, acompañado de una fuerte campaña nacional bajo la consigna “quedate en casa”. Estas medidas, sin duda, suponen una norma pública elaborada por el Estado que tiene la intención de resguardar el bienestar general de la población y que se basa en una racionalidad específica amparada en evidencia científica aportada por expertos: epidemiólogos, virólogos y especialistas en salud pública.
Es cierto que existen declaraciones aisladas e incluso manifestaciones contra la cuarentena, pueden oírse voces disímiles como las de intelectuales liberales que llaman a la “resistencia civil” o las movilizaciones al obelisco que combinan opositores políticos, personas abatidas por las consecuencias socio-económicas del ASPO y negacionistas de diferente índole. Sin embargo, en su gran mayoría esas intervenciones o acciones han sido condenadas y criticadas. La norma ha tenido un apoyo simbólico contundente en el espacio público (en medios, en declaraciones de referentes sociales, entre otros). A su inicio, el aislamiento fue respetado de manera amplia, pero con el tiempo la movilidad comenzó a ser más activa. Esto, creemos, se debe a varios factores. En parte es consecuencia de la autorización paulatina de nuevas actividades y de las diferentes fases de la política de cuarentena. Pero sin dudas es también consecuencia del agotamiento de la eficacia social de la norma (https://www.google.com/covid19/mobility, acceso 27/5/20). De todos modos, en un sentido general, el apoyo a la cuarentena se mantuvo inicialmente dentro de los parámetros esperados, lo que llevó a variadas declaraciones que se vanagloriaban de cómo los argentinos demostramos ser “civilizados”, solidarios y respetuosos.
Por otro lado, en los primeros días del aislamiento nos encontramos con noticias sobre cómo se rompía con ese aislamiento: el allanamiento de un hotel alojamiento en la ciudad de Buenos Aires que continuaba abierto horas después de declarada la cuarentena, vecinos de Pinamar echando a turistas que huían de la ciudad para pasar los días de reclusión en la costa, un empresario gastronómico de Rosario que rompió 15 veces el aislamiento y fue multado por un millón de pesos. No faltaron personajes de la industria del entretenimiento como Susana Giménez y Marcelo Tinelli que violaron la cuarentena para viajar a sus casas de campo. En contraposición a los “argentinos civilizados”, estos actos amplificados por la prensa levantaron las voces que se autocastigan sobre cómo los argentinos somos “egoístas y no respetamos las normas”.
¿Somos o no somos apegados a las normas? Responder esa pregunta es entrar en un dilema que tiene más de metafísica que de análisis concreto. Nuestro argumento aquí es que las normas no son unas y para siempre, y que no se respetan o se rompen con argumentos ideológicos fuertes, sino con “usos blandos” de la regla, que se adaptan parcialmente a contextos de interacción de la vida cotidiana y que suponen criterios de legitimación específicos. Adelantamos una hipótesis: buena parte del posible éxito de la cuarentena se va a deber a esa flexibilidad práctica que permite hacer de una política pública un campo de significados múltiples.
Las normas en movimiento
Un primer factor para entender la diversidad de respuestas a la normativa tiene que ver con diferencias socio-estructurales. En los grupos sociales más vulnerables, con infraestructuras y formas de socialidad menos centradas en la intimidad, es posible que la norma se adapte a condiciones sociales y simbólicas específicas si se la compara con el mundo de las clases medias urbanas. Es habitual oír expresiones de este tipo: “Si no salgo a laburar nos morimos de hambre”, “el negocio se me funde si no lo abro”, “los chicos no pueden estar todo el dia en casa con mi marido, conmigo y los abuelos” o “vivimos cinco familias juntas, necesitamos salir”. No son relevantes allí únicamente los modos específicos de adaptación de la norma en función de criterios prácticos, sino sus ensamblajes con condiciones ecológicas, económicas y materiales de vida que presentan fuertes distancias con la consigna “quedate en casa”.
Cuando hay condiciones de hacinamiento, cuando la necesidad económica obliga a salir del aislamiento, cuando no hay a donde salir porque el hogar es la calle o cuando, como ocurrió en el Barrio San Atilio de José C. Paz, todo el ambiente está invadido por el humo del basural a cielo abierto y las vecinas y vecinos salieron a manifestarse, se hace insostenible “quedarse en casa”. Estas no son las únicas justificaciones para romper la cuarentena, también oímos expresiones como: “no puedo no encontrarme con mi novio”, “no puedo dejar de ver a mis hijxs”, “necesito salir para tomar aire”, “no soporto no poder ver a mi madre”, “voy a ver a mi papá porque me estoy volviendo loca”, “paso a saludar a la tarde por mi salud mental”, “nos vemos en el supermercado para caminar un rato por el barrio”.
Esas son explicaciones habituales de personas de un entorno social urbano de Buenos Aires, que tienen justificaciones diversas para “evadir” la norma. Nos interesan estas micro-evasiones en la medida en que todas ellas no renuncian a la norma oficial, pero, aceptándola, negocian el criterio general con alguna justificación situada. Es decir, la norma no supone un sistema abstracto de acatamiento en función de determinantes metafísicos como la “argentinidad” o la “clase”. Sin embargo, asumiendo que esas regularidades existen, nos interesan las moralidades prácticas específicas que son móviles y permanentemente negociadas.
En la década de 1960 el sociólogo Harold Garfinkel, inspirado en la filosofía pragmática, planteó en sus Studies in ethnomethology una serie de ideas muy sugerentes sobre cómo los individuos se vinculan con las normas. Contra la idea de que existen sistemas normativos abstractos, que los individuos incorporan más o menos unidireccionalmente, Garfinkel propuso dos ideas interesantes. En primer lugar, que las normas declaradas públicamente no son siempre las que las personas usan en su vida práctica; en segundo lugar, que las normas que las personas usan en su vida cotidiana están de algún modo entramadas en la práctica misma. Los sentidos que las personas despliegan sobre la norma de “quedarse en casa” y sus pequeñas evasiones muestran toda una trama clave para entender cómo vivimos la cuarentena.
Si bien muchos reivindicamos el valor de “quedarse en casa”, lo cierto es que los pequeños ilegalismos de visitas cotidianas, paseos por el barrio o encuentros furtivos muestran una trama que hace a la vida social en pequeñas redes de interacción diaria. Al mismo tiempo, en la vida social este tipo de práctica moviliza un código propio que permite justificar salidas a trabajar, descomprimir situaciones de hacinamiento y encuentros que hacen al bienestar integral (incluso a la salud mental) en determinadas situaciones.
Esos códigos cotidianos de justificación de la disidencia no son estáticos, son móviles, pueden alejarse en determinados contextos de la norma declarada oficialmente de “quedarse en casa” o, en otros momentos, pueden plegarse con la misma. Seguramente también puedan adaptarse o distanciarse en conversaciones o situaciones específicas. Con un jefe, con una autoridad o con amigos muy estrictos se mantiene la norma oficial, e incluso se vivirá esa norma como tal, mientras con los “cómplices” se alegan excusas como la economía, el amor, la amistad o la salud mental. Es muy posible que esas justificaciones también se vivan como reales y sin contradicción. El paso de una a otra está atada a períodos temporales de la cuarentena, niveles de agotamiento, necesidades emocionales, físicas y a entornos de los lugares de aislamiento.
Resulta significativo que, si en las primeras semanas de la cuarentena esos códigos oficiales y cotidianos estaban muy unidos, con el correr del tiempo, y con nuevas medidas y fases de “cuarentena administrada” que habilitaban nuevas actividades, la norma oficial fue incorporando algunas de esas moralidades cotidianas a lo aceptado. Algunas actividades productivas fueron habilitadas, las salidas recreativas para niñas y niños, la posibilidad de convivir alternadamente en familias ensambladas y las actividades deportivas al aire libre son ejemplo de ello.
Hay un fenómeno crucial que hace a estas relaciones entre normas explícitas y normas implícitas bajo la cuarentena del covid-19: el Estado. Por ello no deberíamos entender sólo abstractamente las políticas públicas, las que son centrales para el acatamiento y la eficacia del cuidado colectivo, sino cómo éstas funcionan en la vida cotidiana, cómo son apropiadas y resignificadas. La presencia de médicos, enfermeros y policías en la calle es sólo una parte de ello, la dimensión más visible de la salud pública o el monopolio de la violencia física. También resulta fundamental el Estado en los códigos oficiales que defendemos públicamente: “quedarse en casa”, “tomar distancia es cuidarse”. Si bien no siempre son co-extensivos de los códigos implícitos que orientan nuestras acciones prácticas, sin ellos no habría legitimidad común y todos haríamos de nuestros códigos implícitos el único modelo de acción: el del amor, el del afecto, el de la salud mental, el de las condiciones higiénicas mínimas, el de ganarse el pan, que nos llevan a romper la norma oficial. Incluso podríamos considerar los que se amparan en el miedo, que nos llevan a cerrarnos sobre nosotros mismos y desconfiar del otro, abriendo la puerta para movimientos fundamentalistas y diferentes formas del negacionismo científico y de los beneficios de la política pública basada en la evidencia.
Todos esos códigos implícitos necesitan del Estado para difundir una moral pública que ofrezca un apoyo moral común de cuidado, respeto, democracia y no discriminación. Y, al mismo tiempo, el Estado no podría desplegar una política efectiva sin asumir esa diversidad de códigos, justamente ese juego de la incorporación de la moral práctica a la pública es un juego que hace a la gobernabilidad.
Los argentinos y las normas
El análisis de las normas y su acatamiento en general suele ser analizado desde miradas abstractas que dicen más sobre quienes enuncian esas interpretaciones y sus ideales normativos que sobre los procesos mismos. Como dijimos, el contexto actual parece movilizar una serie de imágenes que afirman lo “solidarios” o “egoístas” que podemos ser los argentinos. La desobediencia parece ser una interpretación dominante en las últimas décadas, base de discursos moralizantes sobre la república y el carácter corrupto de la nación, sumándose a las narrativas del fracaso argentino.
Desde esta visión el problema radica en el desapego que los argentinos expresamos ante las normas. Se trata de una lectura normativa que parte más de supuestos teóricos-ideológico que de una constatación empírica. Un ejemplo de esta posición es la de Carlos Nino y su idea de “un país al margen de la ley”, usado hasta el hartazgo para la automortificación por la falta de apego a las normas. En ese libro encontramos afirmaciones rotundas sobre la falta de respeto que los argentinos tenemos hacia la ley, que apuntan a remarcar la profunda diferencia y la excepción de nuestro país con respecto a cualquier otro sitio del planeta. Esta idea persiste en lo que Ezequiel Adamovsky (http://revistaanfibia.com/ensayo/una-tribu-de-salvajes-sin-futuro) ha identificado como una “república decadente”.
Nino menciona en su libro las distintas formas en que se manifiestan la ilegalidad y la anomia en la vida social argentina. Aborda este problema en diferentes ámbitos de la vida social: la actividad económica, la contribución impositiva, la conducta en el tránsito, el funcionamiento de la administración pública, entre otras cosas. El autor concluye que son factores culturales y morales los que operan para impedir que la justicia actúe de manera efectiva en este contexto de ilegalidad y “anomia boba” que frustra los propósitos de todos los actores involucrados, genera ineficiencia y subdesarrollo.
Estas ideas, que muchas veces asumen como análisis sociológico una mirada sesgada, no consideran cómo estos ilegalismos, seguramente presentes en muchos otros contextos sociales no argentinos, son sólo una parte de la vida social. Y, sobre todo, estas lecturas están fuertemente atadas a una imagen idílica de las normas públicas como un sistema oficial que debería replicarse en la vida cotidiana. Su imperfección, en última instancia, debe buscarse en una población que es la última culpable de “no respetar las normas”. Entendemos que es posible que este desacople tenga que ver con la imposibilidad de concebir un Estado que defina valores comunes verdaderamente democráticos, es decir que negocie permanentemente con la diversidad interna, incluso muchas veces conflictiva, atendiendo a factores económicos o ambientales diversos, pero también a una gran diversidad de códigos morales implícitos.
Enfatizar en los comportamientos de los actores a partir de su predisposición a cumplir o no las normas quita complejidad a la reflexión porque deja de lado otros aspectos y dimensiones que configuran el problema. Esta lectura se articula perfectamente con el acento normativo sobre la conducta y el autogobierno, una manera de construir el problema coherente con la concepción de gobierno que presta más atención a las conductas como fenómenos aislados que a las tramas complejas que nos permiten entender las relaciones entre normas y acciones. Unido estas lecturas emerge la idea de un Estado débil, que no regula, que no controla, que no penaliza los comportamientos indebidos. El Estado aparece así como un ente sin capacidad para ordenar y garantizar el cumplimiento de la ley. En esas interpretaciones se disuelve cualquier explicación que pretenda especificidad y complejidad, habilitando argumentos ideologizados y denigratorios que representan más la indignación moral que el análisis detallado y racional, desarrollando todo un género nacional de crítica a la picaresca o la “viveza criolla”.
Es necesario dar cuenta de las relaciones complejas entre los comportamientos individuales y las reglas que los restringen. Por lo tanto, resulta necesario una mirada que tome distancia tanto de los juicios negativos sobre las formas de ser y actuar como de una supuesta autorregulación espontánea de los actores. El modo sesgado de interpretar el cumplimiento o no del ASPO tiene similitudes con algunas miradas sobre el orden del tránsito y la seguridad vial: su éxito, se nos dice, depende en gran medida de la responsabilidad individual. Se enfatiza en las conductas individuales dejando de lado aspectos como las complejas tramas morales de la acción social, la infraestructura o incluso las políticas públicas sistémicas. Un rasgo común con muchas iniciativas estatales en materia de tránsito es la centralidad que asumen las conductas individuales para el control de los riesgos. En este sentido, desde las distintas medidas de gobierno se busca crear un individuo conocedor de las reglas y responsable de las consecuencias de sus actos. Por su parte, al igual que muchas intervenciones normativas sobre la ASPO en el contexto de la pandemia de covid-19, las políticas públicas sobre seguridad vial se basan en dos recursos. Por un lado, se establece la concientización a través de campañas y manuales de educación vial y, por el otro lado, las políticas tienen un aspecto represivo a través de los controles y las sanciones. Así, la preocupación por gobernar el autogobierno prioriza las conductas individuales y la falta de cumplimiento de la ley. Estas miradas dominantes, tanto sobre la ASPO como sobre la cuestión vial, plantean semejanzas en base a criterios del incumplimiento de la norma desde la acción individual o desde la anomia. Por el contrario, entendemos que la gestión pública de los riesgos exige una mirada compleja que incluya diferentes niveles tanto de la política pública y la norma oficial como de las normas implícitas y de las condiciones materiales.
Ni solidarios ni egoístas
El respeto a la cuarentena y su incumplimiento no son acciones que se opongan. Si bien públicamente podemos dividir el mundo en dos, e incluso politizar esas dos opciones y asumir que quienes la respetan a rajatabla son parte del bien común democrático y los que la rompen la encarnación del mal neoliberal, creemos que es bastante más complejo. Eso no quiere decir que no haya grupos, minorías activas, que defiendan esos valores y los usen para manifestarse, confrontar por las redes o construir identidades políticas coyunturales. Sin embargo, sospechamos que las grandes mayorías no funcionan así.
El respeto o la ruptura de la cuarentena supone articulaciones contextuales de códigos morales de justificación muy específicos que remiten al discurso oficial de “quedate en casa”, los discursos cotidianos del amor, el afecto, la salud mental o la supervivencia, redes sociales personales e infraestructuras cotidianas. El pliegue entre esas normas explícitas, públicamente declaradas, y otras más implícitas, pero no menos regulares, organizan una trama compleja en donde “quedarse en casa” o salir son opciones posibles.
Entender cómo se produce y se reproduce la cuarentena podría enriquecerse mucho asumiendo esta complejidad entre normas oficiales y códigos normativos implícitos como los descriptos por Harold Garfinkel. La política pública que quiera una gestión eficaz de la pandemia y de la post-pandemia, necesita asumir que estas redes de disidencias existen, que se basan en criterios de legitimación cotidiana y que perfectamente pueden convivir con la regla general de “quedarse en casa”. Incluso, esa gestión eficaz podría beneficiarse mucho si se esfuerza por interpelar, con políticas de comunicación específicas, los modos más radicales y exagerados de esa disidencia que constituyen los nuevos fundamentalismos negacionistas frente al covid-19.
Contra las imágenes decadentistas de la “falta de normas de los argentinos” y contra el triunfalismo de nuestra supuesta “civilización” o “solidaridad”, entendemos que es justamente en la distancia entre norma oficial y norma cotidiana donde se encuentran claves de la gestión pública de la pandemia.
Sin los valores oficiales como el “quedate en casa”, viviríamos en una colección de micro mundos morales disgregados. Sin esos códigos implícitos que nos permiten visitar a un amigo en un contexto de desesperación o a salir a ganarse el pan como se pueda en medio de la crisis económica, y hacerlo sin culpa, estaríamos en un mundo agobiante. El Estado entonces no es el que imparte el orden moral a una sociedad descarriada, como quiere un republicanismo ingenuo, sino quien gestiona esa complejidad entre normas oficiales que deben ser públicamente legítimas y los códigos implícitos que nos damos para sobrevivir.
14/07/20