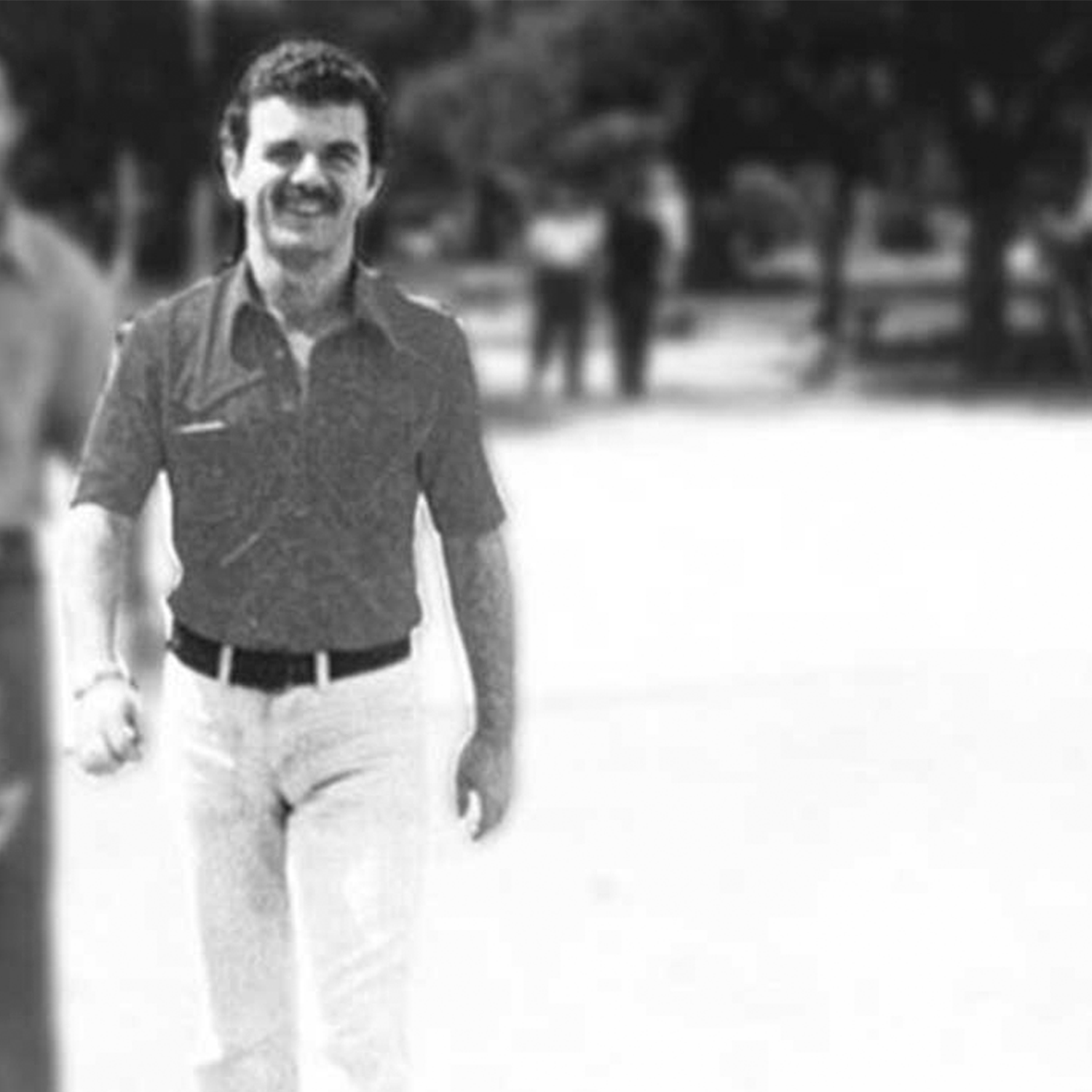POR MARÍA PIA LÓPEZ.
Jóvenes a lo largo y ancho del mundo reclaman que las personas de las generaciones anteriores les dejemos un planeta capaz de continuar la vida. Feministas sostienen que el capitalismo, en pos de la acumulación de ganancias, pone en riesgo la reproducción de sus propias condiciones de existencia. Un ensayista, que luego se suicidó, abrió un libro con una frase inolvidable (que tomaba de los arcanos dolorosos de la enunciación política): es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esas palabras se van desplegando mientras vemos imágenes desoladoras: incendios en el Amazonas o en Australia, guerras en Siria, hambrunas por doquier, cuerpos enfermos por los agrotóxicos y campesinos expulsados por la valorización de las tierras. Y como si faltara una desdicha: 2020, la pandemia mundial. La globalización de la amenaza.
En Argentina, el gobierno que asumió el 10 de diciembre del año anterior había declarado que venía a tratar la mayor de las urgencias: el drama del hambre. En los meses siguientes la salud de la población vendría a ocupar el centro de las cuestiones no porque el hambre ya no estuviera en el horizonte inmediato de millones de personas sino porque la pandemia le daba otro nombre al riesgo de muerte. Nada de lo que pensamos, hacemos, sentimos, en estas semanas está separado de la sensación de emergencia.
El virus es igualitario –se prende a todo cuerpo– pero sus efectos se cumplen diferencialmente en un orden de desigualdades. No sólo las consabidas de edad o enfermedades preexistentes que lo vuelven riesgoso para la continuidad de la vida. También desigualdades sociales, de clase y de género. La masividad del peligro pone en evidencia los desiguales accesos a la salud (distritos gigantescos e hiper poblados que tienen un solo hospital), a los servicios públicos, a las viviendas en condiciones y al trabajo formalizado. La cuarentena empezó a ser un privilegio accesible a quienes tenemos lugar para encerrarnos y salario aunque no salgamos a trabajar, pero a la vera de eso están millones de personas que viven en casas precarias y cuyos ingresos provienen de la economía popular. Retirarse del peligro del virus que circula, puede significar el encierro en una situación no menos peligrosa: la del abuso y la violencia intra familiar, como lo demuestran los números crecientes de femicidios. El rasero del virus no iguala aunque a todes contagie: más bien se asienta duramente sobre las desigualdades existentes y las profundiza. Circulan notas: una hija de un millonario dice para qué tanto dinero si finalmente no entraba aire a sus pulmones. Ese lamento siempre puede pronunciarse ante la muerte: tenía tanto de algo (dinero, belleza, juventud, afectos) y sin embargo la finitud es condición y nos acontece. Esa es la condición general de vulnerabilidad que es propia de toda vida, pero hay condiciones sociales que precarizan y es esa precarización la que debemos poner a cuenta de la lógica neoliberal de despojo y desecho que puso en crisis los sistemas públicos de salud y las tramas urbanas.
La pandemia pone en primer plano la gestión de lo imprescindible y el alivio de la amenaza sanitaria postergando el pico de los contagios para cuando estén resueltas algunas condiciones que permitan atajarlo. Al hacerlo parece clausurar la pregunta por lo que vendrá cuando la crisis finalice, aunque esa pregunta sea la central. Esa pregunta, la de la imaginación política, no puede desgajarse de las memorias de lo realizado. Un sector de las clases dominantes está planteando el fin de la cuarentena, apostando a la hipótesis de que es posible separar el flujo de las mercancías y el dinero, del flujo del virus, mediante el ejercicio de sistemas de ordenamiento de los cuerpos y cuidados de salubridad. Cuando se discute en torno a las actividades esenciales se confronta eso, pero también la decisión de no separar ingresos de trabajo realizado. Cuando los más ricos entre los ricos deciden despedir trabajadorxs no lo hacen porque no puedan afrontar el costo de pagar salarios durante la detención de la producción, también lo hacen porque esa conexión –para vivir hay que vender y realizar la fuerza de trabajo– es la clave de su propia existencia.
Lo esencial: obstaculizar la vivencia de lo que podría abrir este tiempo sin trabajo pero con salarios. Algo que también se juega socialmente en el desprecio y el miedo al planero, al chorro, al militante: las figuras que parecen solo extraer, cuasi parasitariamente, el excedente del esfuerzo productivo. Figuras de la circulación de las mercancías y del dinero pero no de su producción, que aparecen separadas del mandato “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. El productivismo que aconteció en muchos sectores alrededor de afianzar las lógicas del trabajo a distancia evidencia el temblor ante la revelación potencial de que lo que hacemos diariamente sea superfluo. Y si lo fuera, ¿qué vidas se abrirían? ¿qué posibilidades para cada quien, para los núcleos familiares y las redes afectivas?
En las discusiones sobre cómo tratar la pandemia, hay quienes intentan reponer la lógica “de casa al trabajo y del trabajo a casa”, como salida económica a la amenaza sanitaria, lo cual despojaría a nuestras vidas de eso en apariencia prescindible que es el ocio en el espacio público, el consumo cultural, el activismo político, la sociabilidad paseandera. Se acentúa la indiferenciación entre trabajo y ocio, la misma pantalla ofrece una y otra posibilidad, y esa indistinción revela hasta qué punto aun en nuestra deriva por el entretenimiento de las redes y las industrias culturales damos ganancias, entregamos datos, permitimos la acumulación. Lo que queda suprimido en la deriva obligada del aislamiento es una suerte de circulación menos productiva, el cotilleo en los lugares de trabajo y el roce amistoso y amoroso en los pasillos de las instituciones educativas, la palabra ocasional en la calle y las fiestas del anonimato. El espacio público, puesto en cuarentena por riesgoso, es el de los cruces inesperados y el del acceso a bienes de los que no disponemos en el espacio privado o cuya distribución es siempre desigual. Nos quedamos, entonces, en nuestra pura desigualdad de propietarios o en la condenada escasez.
Si no podemos imaginar el fin del capitalismo, lo que aparece como horizonte mundial es distópico: mercancías y dinero libres de humanos virósicos, teletrabajos intensos y nuevos modos de expansión de la productividad, ciudades regimentadas y espacios públicos vacíos, controles migratorios exhaustivos y fronteras cerradas. Cómo se gestiona la emergencia es una decisión que pone en juego imágenes de la sociedad futura: si bien es un paréntesis extraordinario no puede desprenderse de su condición de laboratorio. Si hoy se discuten impuestos de urgencia al capital o bajas de salarios es porque nada de lo que se decida es inocuo y afecta solo a lo que transcurra en estos meses, sino que abre la experiencia que podrá ser considerada en tiempos ordinarios. Laboratorio de modos virtuales de trabajar y enseñar, de circuitos de gestión, de vaciamiento del espacio público, de trato con el roce corporal.
La crisis provocada por la pandemia también exige otros movimientos, activa memorias y modos de actuar, exige una imaginación política que reabre aquella asfixia respecto de un orden cerrado –ese capitalismo del que no podemos sospechar el final– y carente de rasgos utópicos. En Argentina viejas memorias y tenacidades militantes se ponen en juego. Los valores sostenidos y preservados por el movimiento de derechos humanos permiten establecer alertas ante la violencia institucional que puede ser correlato de la regimentación de la circulación en el espacio público, porque hemos visto coreografías de la sumisión llevadas a cabo por agentes de las fuerzas de seguridad, pero también conocido las denuncias y las sanciones que merecieron. El saber producido por los feminismos respecto del trabajo, los cuidados, la organización, es elemento consistente en el ejercicio de las políticas públicas. Y, no por último menos importante, es fundamental el modo en que se concibe el Estado y sus responsabilidades: porque si las gestiones neoliberales parten de la producción sistemática de vidas desechables (o de la reproducción permanente del trazo que divide aquellas que tienen mérito para vivir y las que pueden ser descartadas, con lo cual reducen las políticas públicas a políticas de seguridad para defender a quienes merecen seguir viviendo); el gobierno actual en Argentina parte de la hipótesis contraria, afirmada una y otra vez por el presidente: de todo se vuelve, incluso de las crisis económicas que alguna vez terminan, pero lo irreparable es la pérdida de vidas.
¿Se trata, acaso, de una vuelta al humanismo? Es posible que el horror ante la debacle o el miedo ante la amenaza abran ese horizonte. Que si es apertura y no nostálgica repetición exige tramarse con otras tradiciones ajenas a los humanismos anteriores. La centralidad de la especie humana y sus necesidades vitales es la que sustenta la explotación salvaje del resto de las formas de vida en el planeta, de un tipo de vínculo destructivo de la naturaleza comprendida solo como recurso a ser explotado y de otras especies animales convertidas en objeto de una producción industrializada y cruenta.
Si desde la perspectiva de ese capitalismo capaz de destruir sus propias condiciones de existencia la crueldad ejercida sobre el resto de la vida también se ejerce sobre la humanidad, estableciendo un continuo de explotación; para los humanismos es posible desgajar uno y otro tramo, apostando a vínculos igualitarios e incruentos entre las personas. Quizás esto solo sea posible si el respeto de lo humano exige el respeto de las otras formas de vida: porque no habrá vida humana sin vida de los bosques, de las aguas, de las tierras. Esto es, si llamamos humanismo al suspenso de la lógica del capital como reguladora última de la producción y la satisfacción de las necesidades, porque la humanidad, para seguir existiendo, deberá construir nuevos pactos con el resto de lo viviente.
Antes de la pandemia, Chile se vio sacudido por una profusa rebelión. Uno de los carteles que circularon decía: “Hasta que la vida valga la pena de ser vivida”. El virus pone en primer plano la vida como supervivencia. También lo hace el hambre. El modo en que lo tratemos dice, sin embargo, sobre la apuesta o no a una vida que valga la pena, una vida digna. La rebelión chilena había amasado esa consigna en las movilizaciones feministas, en la toma de universidades contra la violencia de género, en la insumisión juvenil de las escuelas secundarias. En Argentina la rebelión feminista fue construyendo zonas de enunciación sobre esas mismas cuestiones, para pensar que la vida no es solo la supervivencia biológica sino aquello que puede investirse de deseo y realizarse con dignidad.
La cuarentena hizo visible lo que ya se venía problematizando desde la creación de herramientas sindicales, como la UTEP, y desde las acciones de los feminismos, que mostraron que el trabajo socialmente necesario no es solo el que se lleva adelante en el marco de los contratos salariales u organizado por la conducción empresarial y representado por los sindicatos, sino que mucho de ese trabajo se realiza fuera de ese orden: el trabajo informal, el de reproducción y cuidados hogareño, el comunitario. Trabajos centrales para que la sociedad siga existiendo y se preserve la vida, en muchos casos mal remunerados (el trabajo doméstico asalariado se cuenta entre los peores pagos) o impagos (como el realizado por mujeres en sus propios hogares).
Eso fue problematizado y demostrado por los feminismos y ahora revelado a contraluz de la pandemia que pone, con extraordinaria nitidez, los cuidados en el centro de la escena: cuidados de la población en riesgo, cuidado de las infancias con las escuelas cerradas, cuidados alimentarios, cuidados de salud. Las instituciones públicas muestran su rostro de cuidados pero solas no bastan y se coordinan con un activismo social enorme que toma en sus manos la reproducción vital. Ya lo hacía una militancia en gran parte constituida por mujeres que sostienen comedores, merenderos, defienden a otras en situación de violencia, cuidan niñes de todo el barrio, gestionan recursos, pelean en los municipios, acompañan abortos, arman espacios culturales y defienden a les pibes de la violencia institucional.
La pandemia muestra a esas cuidadoras y el Estado las reconoce como promotoras comunitarias. El proceso por el cual se produce ese reconocimiento no es ajeno a los feminismos, al tipo de representación disputada respecto de ese esfuerzo social: allí donde las derechas reaccionarias ven planes distribuidos a una población que no realiza esfuerzos, nosotras vemos esfuerzos intensos e imprescindibles aunque mal remunerados. El trabajo mismo de la reproducción social. Esos trabajos no son solo auxilios en la crisis, su horizonte es el de la transformación de relaciones sociales que son inequitativas y mortíferas, porque la desigualdad mata. Al tiempo de reconocer la importancia de los cuidados –reconocimiento que exige la pandemia–, no se debe olvidar o menoscabar su politicidad.
Feminismo o crueldad: ahí está la politización de los cuidados. La pandemia revela que no hay salida individual, que lo común nos acontece como riesgo si no lo comprendemos como potencia y fuerza. Como toda situación amenazante puede ser codificada en términos de seguridad (policial, científica) o de apuesta a lo común. Pero si lo primero requiere trazar siempre la división con los que encarnarán la amenaza (los portadores del virus, quienes viajaron o tienen profesiones riesgosas), lo segundo parte de comprender que se trata de gestionar con otres el riesgo que todes atravesamos. Por eso, el camino de los feminismos populares cuando encaran la cuestión dramática de la violencia de género no suele ser punitivista, porque el punitivismo busca el castigo como atajo y culmina en el reclamo de la crueldad sobre otros. La apuesta a la gestión con otras personas de aquello que nos pone en riesgo insiste sobre la pregunta por la red que previene y contiene. Ese saber que no desconoce la violencia pero renuncia a la crueldad, que busca la fuerza común no para conservar lo existente sino porque la conservación de la vida es punto de partida para su transformación. El Estado que se constituye y rearma con relación al trato de la emergencia, lo hace interrogando las alertas construidas por las largas luchas democráticas y por la inventiva de la movilización plebeya. Lo hace con los feminismos como tensión interna y horizonte de exigencias. Si no estamos condenades a habitar un futuro distópico es por esa grieta abierta en el orden de las cosas: grieta ahondada por una rebelión que acontece y persiste.
19/05/20