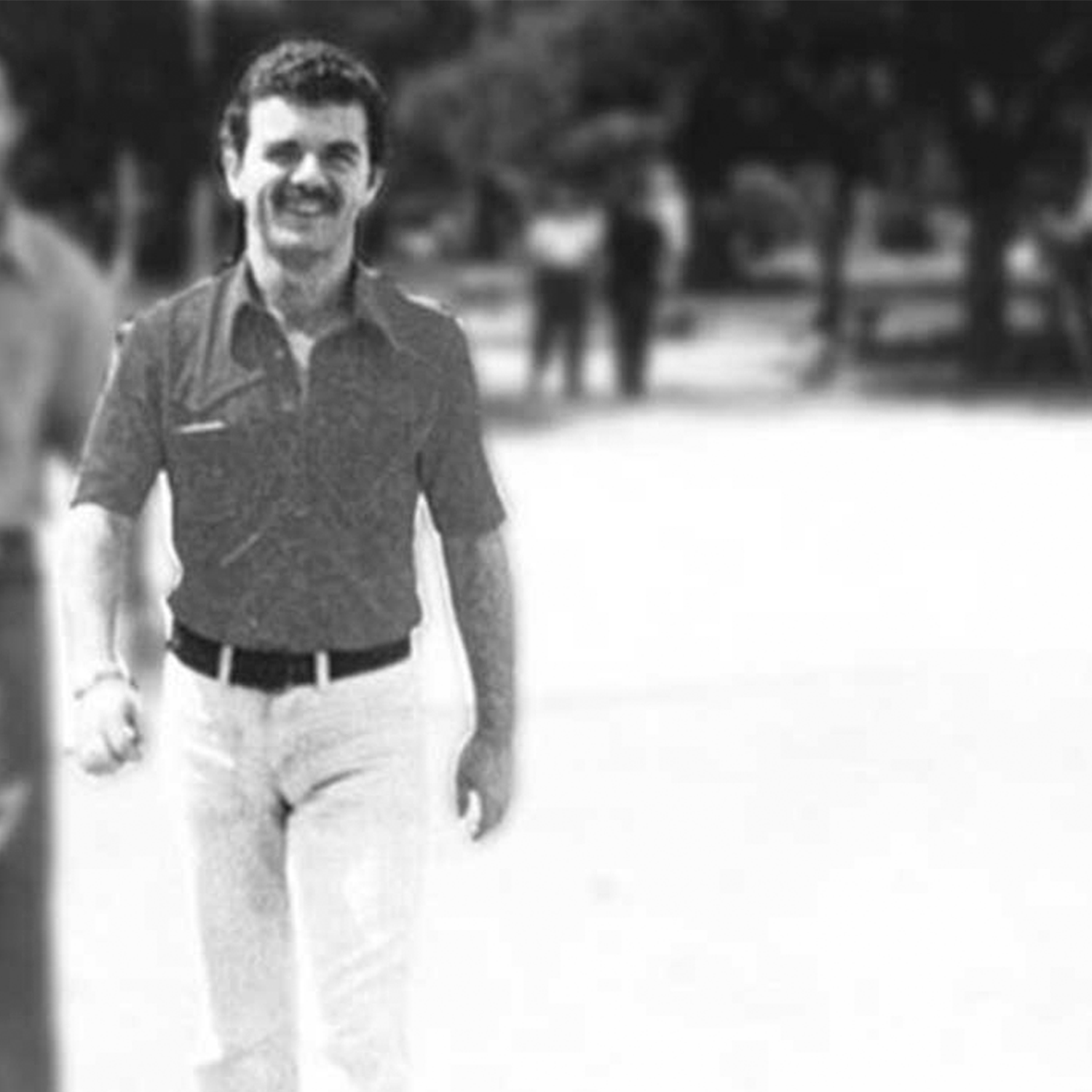POR MARIANA LUZZI.
Nerds inesperados
¿Qué plataforma estás usando para las clases? ¿Hiciste vivo de Instagram? ¿Se puede bajar el video después? ¿Usaste la encuesta del Moodle? ¿Alguien sabe cómo se hace para ponerle audio a una presentación de diapositivas?
Hace tres meses el chat de nuestro equipo docente explotó. Los mensajes comenzaron a llegar en cascada, desafiando las memorias de nuestros celulares. A cualquier hora circulaban preguntas, tips compartidos, tutoriales, links a todo tipo de recurso virtual. Los intercambios se parecían más a la mesa de ayuda de un canal de tecnología que a un espacio de trabajo entre profesionales de las ciencias sociales.
Desde que empezó la cuarentena quienes nos dedicamos a la docencia nos vimos obligados a aprender en tiempo récord a usar herramientas que hasta ahora no conocíamos (como las diversas plataformas de videoconferencias), o que nunca habíamos pensado como medios para dar clase (como las redes sociales) o que veníamos usando de manera sólo marginal (como el aula virtual de la universidad).
Estábamos lejos de estar bien equipados para hacerlo. Algunos, que habían tenido experiencias previas de docencia virtual y habían asistido a capacitaciones formales para ello, tenían más herramientas que el resto. Fueron nuestros primeros guías. Pero nuestra materia, con 40 comisiones de ingresantes de todas las carreras de la universidad, nunca había sido pensada como un curso virtual. Todas nuestras clases estaban diseñadas para desarrollarse en el aula, en interacción con los alumnos, con la tiza y el pizarrón como principales aliados.
La infraestructura tampoco era la ideal: algunos no teníamos conexión a internet hogareña, y dependíamos de datos móviles que se escurrían como agua cada vez que debíamos subir un video a nuestros estudiantes. Otros tenían un servicio inestable que se cortaba en el momento exacto en que debían transmitir una clase o responder consultas en un foro. Nuestros dispositivos también empezaron a flaquear cuando comenzamos a instalar aplicaciones nuevas cada semana.
Pero sobre todo, emprendimos todos estos aprendizajes y adaptaciones mientras nos ocupábamos de nuestros hijos pequeños –que ya no pasan una parte del día la escuela–, tratábamos de dar asistencia a nuestros padres dependientes –ahora grupo de riesgo– y vigilábamos las medidas sanitarias que mantuvieran a nuestras familias a salvo de la pandemia. Como muchos otros trabajadores, dejamos de salir de casa para ir a trabajar, pero trajimos el trabajo a casa. A una casa cuyo orden habitual había sido tan alterado como el de nuestros compromisos laborales.
No éramos los únicos en esa situación: los hogares de nuestros estudiantes –a quienes apenas habíamos llegado a ver personalmente una vez, justo antes del inicio del aislamiento preventivo, estaban atravesados por las mismas sacudidas, e incluso otras peores. Durante un mes, nuestro principal esfuerzo consistió en contactarlos a todos, encontrar canales de comunicación eficientes con ellos (que les resultaran familiares y fáciles de usar) y definir un modo de trabajo adaptado a la nueva realidad, que permitiera a la mayor cantidad de alumnos posible continuar con la cursada. ¿Cuántos y quiénes son los que están del otro lado? ¿Qué posibilidad real tienen de seguir las clases a distancia? ¿Qué estrategias funcionan y cuáles no?
En el aula, algo tan sutil como un murmullo, una risa contagiada o una irrefutable cara de aburrimiento funciona como una señal que nos permite a los docentes corregir el rumbo, volver sobre nuestros pasos y repetir una explicación o decidir hacer una pausa que habilite el descanso. Nada de eso estaba disponible ahora, y nos hacía mucha falta.
Conversaciones
Nuestro chat fue entonces no sólo soporte técnico, sino también espacio de catarsis. El inicio de la pandemia y su impacto en los distintos niveles del sistema educativo motivó en todo el mundo cambios normativos, reflexiones expertas y desafíos técnicos pero también, al menos en el ámbito de la docencia universitaria, el despertar de una conversación en gran medida novedosa.
En estos meses, hablamos con nuestros colegas y amigos sobre nuestra práctica docente mucho más que en cualquiera de los años anteriores (y probablemente más que en todos ellos sumados). El intercambio no se limita a quienes compartimos un mismo espacio de trabajo. Un colega que vive en otro hemisferio está buscando recursos audiovisuales para una de sus clases: lo publica en redes sociales y recibe comentarios y sugerencias de otros en situación similar. Un amigo que dicta clases en otra universidad, en una disciplina lejana, encuentra una buena aplicación de pizarra virtual y la comparte en un mensaje de teléfono. Alguien transmitió sus clases por un canal de Youtube y pone a disposición los links para que otros puedan aprovechar la experiencia. Un audio compartido detalla estrategias posibles de evaluación a distancia en asignaturas masivas. Una colega, profesora en una universidad privada, ofrece capacitaciones gratuitas sobre el uso de videoconferencias para la enseñanza de las ciencias sociales; en ellas se abordan tanto cuestiones técnicas como estrategias docentes para la virtualidad.
Como dice esta muy interesante nota de Public Books, un sitio dedicado a volver pública la producción académica en ciencias sociales y humanas, quienes somos investigadores docentes estamos muy acostumbrados a hablar con nuestros pares sobre aquello que investigamos. Una parte muy importante de nuestro trabajo consiste en contar a otros lo que hacemos y sus resultados, ya sea en workshops, en congresos o en papers. Conversar con otros sobre los problemas que enfrentamos en la investigación y cómo resolverlos es de hecho parte del éxito de nuestra tarea: no hay trabajo de campo o archivo que no deba algo al consejo o contacto precioso de un o una colega.
Llamativamente, no sucede lo mismo con la docencia: cada quien hace lo que sabe y lo que puede en la intimidad del aula, y esa actividad es rara vez motivo de conversación. No lo es sin dudas en términos institucionales: es por demás inusual que una reunión científica o una publicación académica dedique un espacio específico a los desafíos de la enseñanza de la rama en cuestión. Pero tampoco en círculos informales. Hablamos muy poco con los demás de nuestras clases y somos en general reticentes a compartir lo que hacemos en ellas.
El aula universitaria es un espacio público singular. Abierto en términos teóricos, pero sorprendentemente cerrado en términos prácticos. La mayoría de los profesores nos sentimos allí, curiosamente, en un espacio al abrigo de la vista de los otros –a excepción de la de nuestros estudiantes, claro. A veces lo abrimos a los más jóvenes que se aventuran al aprendizaje del oficio. Otras lo compartimos con algún colega con quien conformamos eso que bizarramente llamamos una “pareja pedagógica”. En ambos casos, no son situaciones mayoritarias.
En torno del aula universitaria, y de lo que pasa dentro de ella, hay mucho más silencio que palabras.
La salida es colectiva
Parte de lo que la pandemia hizo, al desbaratar nuestros hábitos y recursos habituales para dar clases, fue obligarnos a repensar esa tarea, a buscar nuevas estrategias. Pero sobre todo nos impulsó a iniciar una conversación con nuestros pares -los más cercanos y también los menos- sobre cómo damos clase y cómo podríamos hacerlo.
Con mis compañeros de Problemas Socioeconómicos Contemporáneos tuvimos más reuniones de equipo que en ningún otro semestre y dedicamos más tiempo que nunca a conversar sobre cómo damos o podríamos dar clases. Estábamos y estamos agotados, desbordados por nuestra propia realidad y la de nuestros alumnos (que suele ser mucho peor que la nuestra), pero también compartimos recursos como nunca antes.
Pasado el desconcierto inicial, superada la corrida contra el tiempo de esas primeras semanas en las que por un lado sentíamos que debíamos hacer todo de nuevo mientras que por otro nos esforzábamos por contactar a todos nuestros estudiantes, pudimos parar la pelota y juntarnos a pensar. Así fue que llegamos a armar pequeños equipos de trabajo, a diseñar recursos compartidos y a socializar experiencias.
En su estilo personal y generacional, y con las marcas de cada trayectoria profesional –ya que no todos tenemos la misma formación de base, cada docente abrió su caja de herramientas. Los trucos técnicos (y debemos decir que algunos compañeros son realmente virtuosos para eso) y también las estrategias didácticas.
Esa puesta en común no fue obra de un milagro. Se inscribe en una historia previa de discusiones colectivas y en un modo de trabajo que ya nos había llevado a producir una publicación que incluía, entre otros materiales, propuestas de actividades que habíamos discutido en conjunto.
Pero involucró algo más, que fue consolidándose a medida que se prolongaba la cursada virtual: la socialización de producciones que conforman un repertorio de clases que pueden ser utilizadas por todos los docentes del equipo.
Ese camino tuvo mucho de un hacer de la necesidad virtud: era necesario responder a tiempo a las exigencias de la cursada, en un momento en que estábamos lejos de tener las condiciones deseables para hacerlo. Pero el resultado fue mucho más virtuoso de lo esperado.
* * *
Hace mucho tiempo me dedico a investigar las crisis económicas. Parte de lo que ellas hacen es precisamente esto: ponen sobre la mesa lo que (hasta que ellas estallaron) era dado por sentado. Obligan a abrir las cajas negras de la normalidad. Por eso, entre otras razones, solemos decir que las crisis no solo destruyen; también resultan productivas.
Quiero creer que hay algo muy productivo en esto que hoy los y las docentes universitarios vivimos como catástrofe, y que en miles de sentidos lo es. Seguramente no suceda los mismo en los demás niveles educativos, y probablemente no sea perceptible para quienes realizan sus tareas en condiciones de extrema precariedad y desprotección laboral -para aquellos y sobre todo aquellas que hoy, más que hacer malabares, se desangran entre el trabajo y las tareas de cuidado. Pero creo que esta conversación activa sobre nuestro hacer cotidiano en las aulas (virtuales o no) importa.
Mucho se habla de cómo será la “nueva normalidad” que nos devuelva a las aulas. Si deberemos mantener las distancias, si transformará para siempre el modo de habitar esos espacios. Hay cosas que podremos elegir; otras que no. Repensar colectivamente nuestros modos enseñar debería estar entre las primeras.
16/06/20