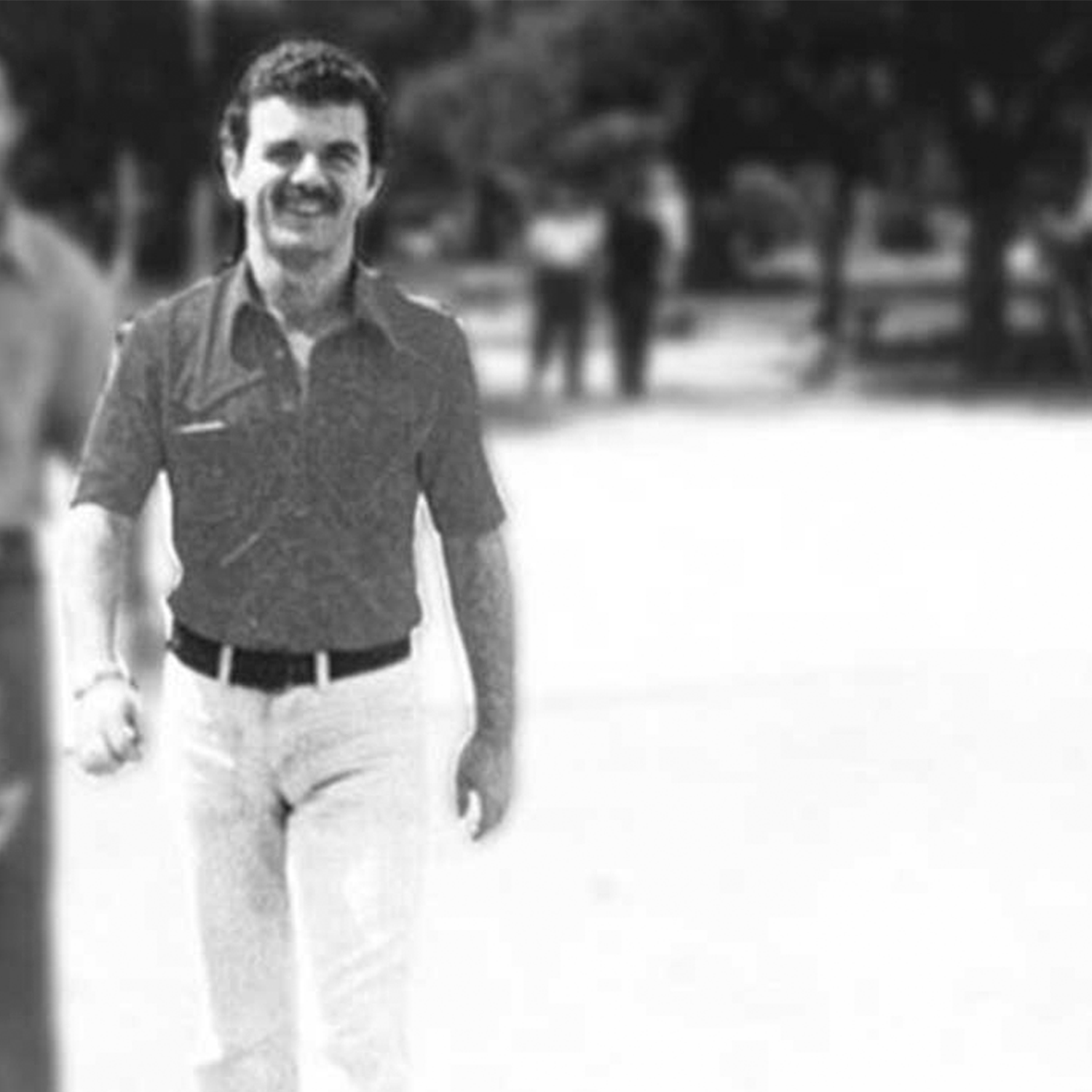POR EDUARDO RINESI.
Se ha dicho ya que si la educación superior es (como la ley argentina dice que es) un derecho, ese derecho no puede ser solo el de los ciudadanos y las ciudadanas, sino también el de ese sujeto colectivo que es el pueblo. Hoy, cuando la pandemia nos ha enseñado que los problemas que tenemos y que las universidades pueden ayudarnos a pensar no son los de este o aquel pueblo en particular sino los de todos los hombres y todas las mujeres del planeta, ¿es posible pensar a la humanidad como el sujeto (por cierto, “universal”) de un “derecho a la Universidad”? El autor de este ensayo se plantea esta pregunta en el marco de una reflexión sobre la misión y el futuro del sistema universitario en el país.
Pensar el sistema universitario argentino hoy y hacia el futuro1 exige recuperar lo más relevante del legado que nos dejó en torno a él el ciclo político que en el país y en toda la región cubrió los tres primeros lustros de este siglo, que es un legado de tipo, sobre todo, conceptual. En efecto, más allá de lo mucho o poco (en la Argentina, al menos, no fue poco) que haya podido hacerse en aquellos años en este sector, lo que esa experiencia de democratización social, cultural y educativa nos deja como saldo para pensar hacia adelante es, en primer lugar, una idea. La idea de la educación superior como un derecho. Esa importantísima idea, que se plasmó en la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior de 2008 en Cartagena de Indias, expresa un estado de la discusión política en la América Latina de esos años muy avanzado, y constituye una novedad absolutamente audaz frente a dos cosas. Por un lado, frente a la larga historia, de cerca de mil años, de acciones y representaciones de las universidades en la cultura de los países de Occidente. Porque, en efecto, en todos esos años las universidades nunca se pensaron a sí mismas ni fueron pensadas como instituciones encargadas de velar por algo que pudiera ser conceptualizado como un derecho, sino que se pensaron y fueron pensadas, siempre, como máquinas de fabricar élites. Por otro lado, frente a la historia más breve, pero muy importante en la forja de nuestro sistema universitario y de nuestras subjetividades universitarias actuales, de los cambios (digamos, para abreviar, “modernizadores”, o, menos concesivamente, “neo-liberales”) que se habían operado sobre el funcionamiento de nuestro sistema de educación superior en la última década del siglo pasado. La proclamación, en 2008, de la idea de que la educación superior es un derecho universal disparaba pues contra los núcleos fundamentales tanto de aquella historia “larga” como de esta historia “corta”, y por cierto que las muchas manifestaciones de esas dos historias en nuestros modos de pensar la universidad y de habitarla no desaparecieron de un plumazo con ella, sino que los principios, valores y sentidos que expresaba y –por así decir– “pasaba en limpio” esa Declaración de Cartagena empezaron a convivir, en medio de todo tipo de tensiones, con los que, hijos de esas dos historias previas, seguían y seguirían (y siguen) habitando nuestras universidades y nuestras conciencias.
Por eso es tan importante la reforma de la Ley de Educación Superior del año 2015, que viene a intervenir en esa situación para “desambiguar” un poco las cosas por la vía de dejar establecido en el texto de la ley ese principio de la educación superior como un derecho. Y no solo de dejarlo establecido, sino de sacar de la postulación de ese derecho dos consecuencias (y señalar, en sintonía con eso, dos prohibiciones) muy decisivas: que no pueden tomarse exámenes de ingreso selectivos y que no se pueden cobrar los estudios de grado. Por supuesto, estas dos consecuencias del postulado de que la educación superior es un derecho son muy insuficientes, muy parciales. Primero, porque el derecho a la educación superior, aun entendido apenas como un derecho individual de los ciudadanos, implica muchas cosas más que la mera prohibición, para las universidades, de seleccionar a sus estudiantes y de cobrarles aranceles. Es necesario por eso desplegar políticas activas que favorezcan, además de su ingreso irrestricto, su permanencia, su avance y su graduación. Algo pudo hacerse en ese sentido en años todavía recientes. Hay que hacer mucho más. Después, porque el derecho a la educación superior no es solamente el derecho individual de los ciudadanos que quieren realizar estudios superiores, sino también un derecho colectivo del pueblo a beneficiarse de muy diversos modos de la existencia y el trabajo de sus instituciones de ese nivel educativo. Pero ni una cosa ni la otra puede ser argumento ni pretexto para que en futuras reformas de esa Ley, o en el diseño de las políticas públicas en este campo, se retroceda respecto a estos principios fundamentales, que recogen dos grandes banderas de las luchas democráticas en la historia universitaria argentina: NO al examen de ingreso y NO a los aranceles. Esos principios no resumen, insisto, todo lo que quiere decir que la educación superior es un derecho. Son un piso, no un techo. Pero son un piso, y un piso irrenunciable. Ahora, dicho eso, es necesario preguntarnos qué otras cosas implica también postular que la educación superior es un derecho. Porque pensar ese derecho solo como el derecho de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a estudiar en las instituciones que componen ese sistema supone una doble reducción del problema. Primero, porque el derecho a la educación superior no es solo, dijimos, un derecho individual, sino también y acaso sobre todo, un derecho colectivo. Segundo, porque lo que las instituciones de educación superior (y muy especialmente las universidades) hacen y deben hacer no es solo formar graduados, sino también producir conocimiento, hacerlo circular e interactuar con los diversos actores de la sociedad de la que forma parte y con el gobierno democrático de su Estado.
Hay que preguntarse entonces qué quiere decir que la educación superior (y específicamente universitaria) es un derecho colectivo del pueblo mirando a las distintas funciones que deben cumplir las universidades. En primer lugar, entonces, decir que la educación superior es un derecho del pueblo mirando a su función formativa quiere decir que el pueblo tiene que tener el derecho a que sus instituciones de educación superior formen para él, en los más altos niveles de calidad (no hay contradicción de principio entre calidad y cantidad: no hay ningún motivo para suponer que los más no pueden hacer, igual de bien, lo mismo que los menos, pero es necesario desplegar políticas públicas activas para garantizarlo, porque no es –nada es– soplar y hacer botellas), que el pueblo –digo entonces– debe poder contar, gracias a sus instituciones de educación superior, con los y las profesionales que ese pueblo necesita (y por supuesto que a este verbo, “necesitar”, lo usamos aquí lejos de cualquier mirada instrumental o utilitarista) para su desarrollo, para su realización, para su felicidad. Pero además de formar profesionales, decíamos, las instituciones de educación superior (y aquí sí, específicamente: las universidades) investigan, transmiten los conocimientos que producen y articulan sus esfuerzos con diversos actores sociales y políticos, y en relación con estas funciones, también, el pueblo tiene un derecho a recibir los beneficios de esos esfuerzos de sus universidades. Que para estar a la altura de su obligación de garantizar ese derecho de ese pueblo tiene que aprender a hablar otros lenguajes, distintos de los que habla dentro de sus muros o cuando promueve los intercambios académicos entre pares: tiene que aprender a hablar los lenguajes con los que intervenir con eficacia y lucidez en los grandes debates colectivos y proveer instrumentos útiles para la toma de decisiones del gobiernos democráticos (de los gobiernos democráticos) del Estado. Jürgen Habermas decía que una sociedad democrática es una que estimula el diálogo activo entre los vértices del triángulo que forman los que gobiernan, los que saben (los y las integrantes de la comunidad científica y universitaria) y una sociedad civil informada y crítica. Una universidad a la altura de su obligación de garantizar el derecho del pueblo a apropiarse de los conocimientos que ella produce (y a que su gobierno democrático pueda contar con ese conocimiento como insumo para la formulación de sus políticas públicas) es una capaz de sostener ese doble diálogo con la sociedad y con sus gobernantes. Es necesario que el Estado despliegue políticas públicas activas que inviten a las universidades y a los universitarios a empeñarse en este esfuerzo.
Termino con un rápido comentario sobre algo que nos ha enseñado la pandemia: que los problemas que tenemos, y que las universidades deben ayudarnos a pensar, no tienen las medidas ni los límites de nuestros Estados nacionales. Sea que pensemos que el problema que hoy tenemos es el covid-19 o que entendamos que, como nos han enseñado quienes saben sobre la cuestión (véase el artículo de Walter Pengue en esta misma edición especial de Noticias UNGS), el covid-19 no es “el problema que tenemos”, sino el síntoma o la expresión del verdadero problema que tenemos, que tal parece que son los desequilibrios ambientales (que no son un capricho de los dioses, sino el resultado del modo en que la humanidad viene produciendo desde hace tiempo su alimento y más en general su vida) que producen estas consecuencias, lo que es evidente es que se trata de un problema que excede por todos lados las fronteras y también las capacidades individuales de nuestros Estados, y que reclama soluciones a otra escala. Las universidades (que llevan en su mismo nombre el sello de su vocación ecuménica, global) deben tener un protagonismo en la búsqueda de esas soluciones, y por eso es necesario promover su trabajo cooperativo con todas las universidades del planeta, y más aún, su trabajo cooperativo en la ilustración de una opinión pública mundial frente a la que también tienen una responsabilidad. No es solo a la escala de nuestros Estados-nación que debemos pensar a la Universidad como un derecho del pueblo, y es necesario desplegar políticas públicas activas para que las universidades puedan dialogar con ese pueblo en los tres niveles de su inscripción territorial más inmediata, de su conformación como pueblo-nación y de la humanidad en su conjunto. Por supuesto, estas últimas cinco palabras, “la humanidad en su conjunto”, suenan algo pomposas, y el proyecto de que nuestras universidades puedan contribuir a resolver los problemas de un sujeto semejante es tal vez excesivo. Pero podemos empezar por casa: es necesario retomar la apuesta, que forma parte de nuestras mejores tradiciones democráticas, por la integración regional latinoamericana. No puede ser que los sistemas universitarios nacionales de nuestra región sigan funcionando como un archipiélago inconexo: es necesario avanzar hacia una fuerte integración universitaria regional a través del estímulo a los esfuerzos investigativos comunes de grupos y de universidades de distintos países, de la promoción de la movilidad de estudiantes y docentes sobre todo, y más radicalmente, de la integración de nuestros sistemas universitarios nacionales. Mirar al mundo, a la humanidad, desde una América Latina democrática e integrada: tal parece un proyecto en el que vale la pena empeñar los mejores esfuerzos de nuestras universidades y de nuestros gobiernos.
1 Escribo estos apuntes gracias al estímulo representado por varias convocatorias a participar en ámbitos públicos de discusión sobre este asunto que vienen promoviendo instituciones como el Consejo Interuniversitario Nacional o programas gubernamentales como “Argentina Futura”.
27/10/20