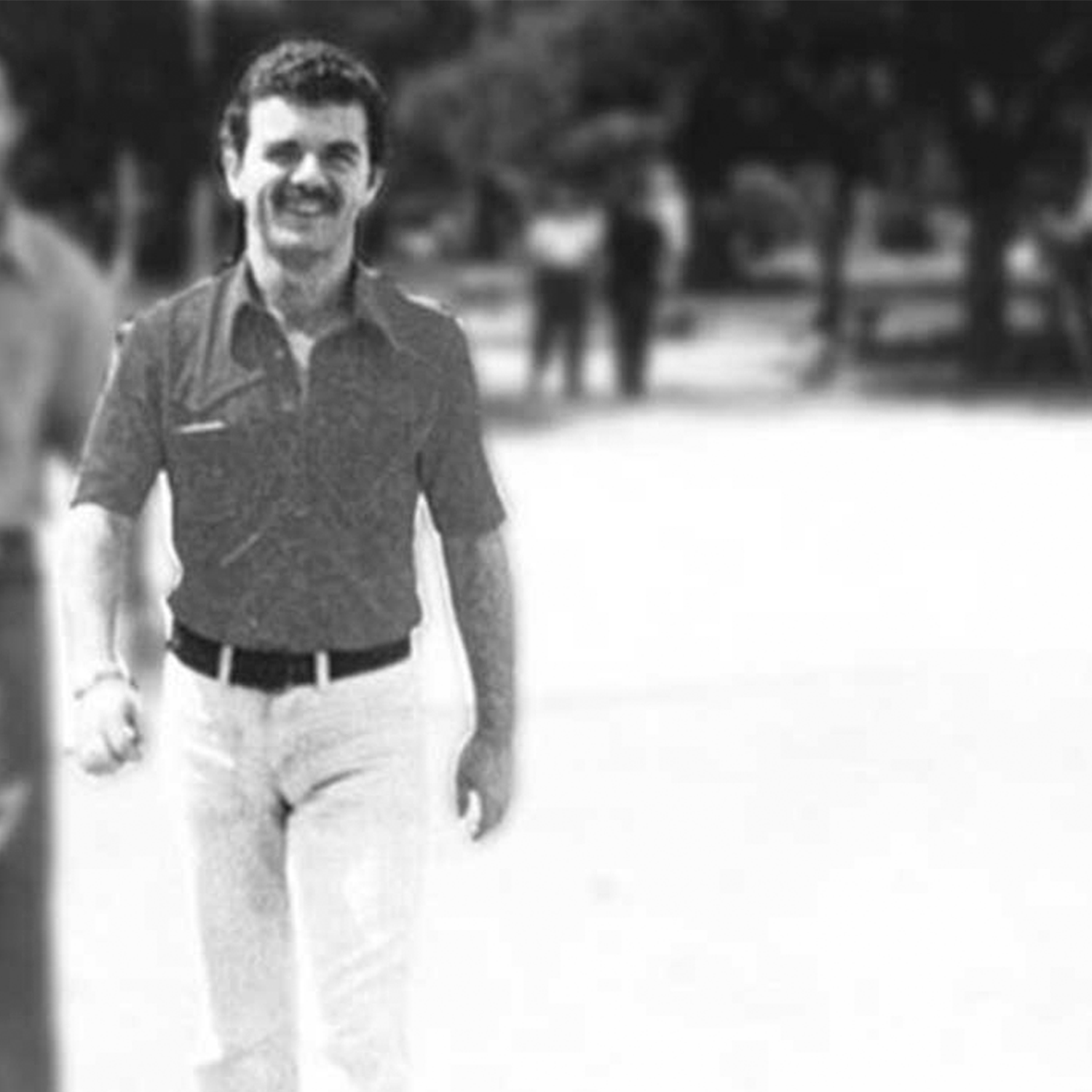ANTIVIRALES: PALABRAS SIN CUARENTENA. Por Mariana Luzzi.
La Secretaría de Cultura de la Universidad dio a conocer hace pocos días los resultados de la convocatoria “Antivirales: palabras sin cuarentena” en las dos categorías de “Ensayos” y “Microrrelatos y microensayos”. Casi 90 escritores y escritoras se detuvieron a pensar y poner palabras a las vivencias de estos días y a las perspectivas hacia el futuro. El jurado, integrado por Mónica Alabart, Natalia González, Juan Rearte, Laura Reboratti y Eduardo Rinesi, seleccionó cuatro en cada categoría para difundir en los distintos medios de la Universidad. Entre ellos, Noticias UNGS. El primer ensayo que damos ahora a conocer a los lectores y las lectoras de esta revista es el de Mariana Luzzi, investigadora docente del área de “Sociología” del Instituto de Ciencias de la Universidad: “La ventana indiscreta”.
La ventana indiscreta
Mariana Luzzi
Dos semanas después de iniciada la cuarentena nos vinimos para acá. Al palacio de los juegos de mi infancia, del piso tibio de losa radiante, de las macetas en fila, de las fotos de familia. Un balcón suspendido frente a una platea de ventanas, con el parque al fondo. Podría decir que nunca se valora tanto un ventanal que da a la calle hasta que una peste te condena al encierro durante semanas. Pero sería falso. Desde chica, no hay paisaje que me seduzca más que el de la línea de edificios vistos desde arriba, con sus tanques de agua en la terraza, sus enjambres de cables y todas esas aberturas simétricamente dispuestas. He pasado miles de horas mirando por las ventanas de las casas en que viví o de las que fui asidua visitante, como esta. Podría dibujar con fidelidad lo que se veía desde cada una de ellas, de memoria.
La novedad que trae la pandemia es otra. La vida de la ciudad ya no transcurre abajo, en la calle, sino arriba, en los departamentos. O en los hospitales, o en los supermercados. Pero a los primeros no queremos entrar, y de los segundos nos queremos ir lo antes posible. Tener un mirador al que asomarse vale entonces triple. Y yo tengo uno inmejorable. Apenas 40 metros me separan de una impecable fila de seis edificios de más de diez pisos, con ventanas y balcones. Randall Collins dice que la mirada sociológica puede encenderse en cualquier contexto: la sala de espera del dentista o un viaje en colectivo pueden ser momentos para desplegar una observación detenida, para buscar regularidades, para imaginar conexiones. El balcón de cuarentena es mi sala de espera. Como James Stewart pero sin yeso ni cámara de fotos, descanso mi hastío mirando por la ventana. No busco un crimen para esclarecer, sino el pulso de una vida colectiva que está encerrada.
***
Es sábado a la mañana y todavía no hay movimientos en la Torre. En familia le pusimos un sobrenombre despectivo; es un edificio de lujo. Sublime ejemplo de noventismo arquitectónico, fue diseñado para mostrar y ocultar a la vez. Balcones parcialmente cerrados con vidrios espejados y unas sofisticadas persianas de madera que pueden quedar completamente cerradas o con las tablas paralelas al techo, dejando pasar parte de la luz. Por suerte para mí, algunos propietarios fueron suficientemente generosos como para retirarlas, y otros las dejan abiertas todo el tiempo.
En 1991, cuando estaba por empezar la carrera de Sociología, se me ocurrió que desempeñarme como censista podía ser una buena manera de conectar con mi futura profesión. Me anoté como voluntaria, fui a una capacitación junto con otra decena de estudiantes y me asignaron un edificio y medio en una elegante manzana del barrio de Recoleta. En mi vida había caminado por esa calle; la experiencia me fascinó. No por fetichismo estadístico, ni por emoción metodológica ni mucho menos por espíritu patriótico. Lo que me pareció espectacular fue recorrer de punta a punta, cual polizona, la escalera de servicio del edificio, pudiendo espiar cada departamento y a sus habitantes. Descubrir que en cada una de esas viviendas estructuralmente idénticas (misma cantidad de ambientes, misma disposición de los cuartos, mismos materiales en las ventanas) había sin embargo mil mundos diversos. Todavía recuerdo a la joven catequista, esposa de un alto directivo de empresa y madre de tres niños impecablemente rubios, que contestó mis preguntas enmarcada por un retrato del Papa. A la pareja mayor que, como mi abuela, tenía el comedor lleno de portarretratos con fotos familiares, sólo que en su caso en una de ellas se veía al dueño de casa posando con Videla. A los cuatro hermanos que habían venido a estudiar a Buenos Aires y que mientras comían en la mesa de la cocina, entre risas, decidieron señalar a la única mujer de la casa como “jefa de hogar” para el formulario. A los que me convidaron amablemente un café y me hicieron pasar al sillón y a los que me atendieron de pie en la puerta de la cocina, mientras hacía malabares con la cédula censal en la escalera.
Mi balconeo de cuarentena me trae constantemente el recuerdo de ese Censo Nacional de Población y Vivienda. Hace más de un día que nadie se asoma al balcón de enfrente. Se que todas están ahí, porque el caniche se pasea cada tanto de una punta a la otra, ladrando furioso a un perro viejo que varios pisos abajo, en el edificio lindero, lo ignora olímpicamente. Será que refrescó, y entonces la Hija no sale a tomar sol en bikini; la reposera playera ha quedado abandonada en la misma posición desde hace días. Quizás juzgaron que había demasiado viento como para sentar a la Madre en las sillas de afuera. Lo cierto es que ni siquiera sale ya al balcón la joven de remera blanca, encargada del cuidado de la Madre. Estará mirando su celular en otra parte, con la misma expresión de aburrimiento y desconsuelo que tenía cuando lo hacía afuera. Ojalá adentro le sea más fácil escabullirse de la mirada de los demás. Parece un departamento enorme, no debería ser difícil. Afuera la imagen era tensa. La Hija en la reposera, apuntando al oeste, con la bikini blanca resaltando su piel bronceada. De frente la Madre, toda vestida de negro, con la mirada perdida en el suelo. Por último la chica de remera blanca, recostada contra la columna lateral, mirando su celular. En medio, el caniche frenético saltando de una a otra. Entre ellas, apenas el metro y medio de distancia que recomiendan las autoridades sanitarias.
¿Tendrá la chica de remera blanca otro lugar donde pasar el aislamiento obligatorio? ¿La habrán obligado a quedarse? ¿Cuándo descansa de su trabajo, si es que lo hace, sin poder salir? Al menos podrá cobrar su sueldo -pienso. A diferencia de tantas otras empleadas domésticas que, sin poder ir a trabajar, no pueden tampoco cobrar la semana o la quincena. Algunas están bancarizadas: a ellas sus patrones, cuando siguen teniendo ingresos y cumplen la ley, les pueden transferir los pagos. Otras consiguen un amigo o vecino con cuenta bancaria que recibe los depósitos y se los alcanza cuando puede retirar el efectivo. Pero aún así la situación no es fácil: los cajeros están por lo general en el centro de las localidades, lejos de los barrios. La pedaleada supone arriesgarse a los controles de circulación y también al gentío que se junta en los bancos, sin contar con que siempre se puede llegar tarde al reparto, y el cajero haberse quedado sin efectivo. Las más jóvenes, con algún contacto con otras actividades informales, usan las plataformas de pagos electrónicos. Los empleadores reciben un link por Whatsapp y transfieren allí el dinero de la semana, o del mes. Si la plata ya era poca, ahora además se mueve lento. Los circuitos se interrumpen. Lo que antes llegaba puntualmente cada semana, ahora requiere negociaciones de días, reclama intermediarios, implica pedir favores que deberán ser devueltos más adelante.
Ya pasó más de una hora y sigue sin haber novedades en el frente. Será que es sábado, y duermen hasta tarde.
***
De noche la Torre parece uno de esos cuadros de Edward Hopper donde se ve el interior de un bar casi vacío, iluminado desde adentro. Frente a mí, un mosaico de más de 5 pisos a oscuras donde se destacan sólo dos ventanas iluminadas.
La reposera de la Hija sigue en su lugar, pero ahora su perfil se recorta contra el fondo de la puerta de entrada al departamento. Es un hall cuadrado, con las paredes tapizadas en madera rojiza, sin cuadros ni espejos. La manija de bronce de la puerta está tan bien lustrada que el brillo se advierte desde la vereda de enfrente -aunque la luz dicroica embutida en el cielorraso también hace lo suyo. El vano que separa el hall del ambiente siguiente, que da al balcón, tiene una arcada. De perfil, la reposera queda ubicada en el centro exacto de un arco de medio punto, detrás del cual se ubica, majestuosa e iluminada desde arriba, la puerta. Parece que la escena hubiera sido dispuesta pensando en un espectador situado en el aire, a quince pisos del suelo, justo donde estoy yo. Nadie más puede ver el ambiente de esta manera. La poltrona evoca un sol que ya no está, un momento de descanso, un calor desparecido hace días. La luz interior revela algo, apenas una sugerencia, del lujo de la estancia, a la vez que indica la presencia de sus habitantes que sin embargo no se ven. La oscuridad de afuera envuelve el recuerdo de una luz pasada. La luminosidad de adentro insinúa lo que sucede entre sombras.
Dos pisos más abajo, a la izquierda, hay luz en el extremo del balcón. Un pequeño rectángulo apaisado, muy trajinado en estos días. A distintos horarios, solos o juntos, un hombre y una mujer se sientan en dos sillones cuadrados de falso rattan, enfrentados y separados por una mesa ratona del mismo material. En total los asientos son cuatro, pero nunca están ocupados todos. Es evidente que sólo dos personas se confinan en esa casa. Detrás de esa suerte de jardín de invierno que crean los muebles, un amplio ventanal con cortinas de voile, siempre corridas, oculta lo que sea que se encuentra detrás.
Es una pareja de entre 60 y 70 años. Ella lleva el pelo lacio con canas a la altura de los hombros. El tiene una calvicie avanzada, pero el pelo que conserva todavía es predominantemente oscuro. Como la inmensa mayoría de los habitantes de la ciudad en estos días, visten ropa de entrecasa. Parecen relajados; a veces conversan uno frente al otro, otras veces salen solos a fumar, a mirar el teléfono, a leer el diario. No hay nerviosidad en sus gestos, como si no hubiera padecimiento en el encierro.
***
La Torre no comparte medianera con ningún edificio. Ese es precisamente, más que la cantidad de pisos, el principio que la define como tipo residencial. Su singularidad en la cuadra queda así reforzada físicamente. No es sólo el lujo de los materiales y el guardia de seguridad en la puerta, firme en su puesto pese a la cuarentena; la Torre no se junta con los demás. A su izquierda, en cambio, se extiende una tira compacta de cinco edificios de la misma altura. Sus balcones forman hileras continuas, solo interrumpidas por cambios sutiles en el material o el color de las barandas: una estructura de hierro marrón con blindex coloreado deja paso a una herrería azul, que a su vez se prolonga en una alternancia de mampostería y hierro negro. Salvo uno, la mayoría de los edificios tienen lo que la jerga inmobiliaria suele llamar balcones corridos: ocupan todo el frente del edificio y corresponden a un solo departamento, que tiene al menos dos ambientes que miran hacia la calle.
En las últimas semanas esos espacios registraron un nivel de actividad inusual. Una mujer suficientemente grande para no ser joven, pero no tan mayor como para ser considerada grupo de riesgo, ubicó a su perro en una de las sillas del balcón. Parada frente a él, le cepilla el pelo y manipula sus orejas. La mascota, de tamaño mediano, es obediente; no ofrece ningún tipo de resistencia. Un piso más arriba, su vecina con short y remera se sienta en el suelo de espaldas al sol. Tiene las piernas estiradas y el cuerpo inclinado sobre ellas. Bastante más abajo, un hombre descansa inmóvil en una reposera. Está a la sombra, a diferencia de otro que, a dos edificios, todavía recibe algún rayo de sol y tiene que hacerse sombra con el diario. Afortunadamente para él, lee el único periódico que aún se imprime en tamaño sábana; no corre el riesgo de broncearse.
Es raro ver sentada a la chica que se escruta las piernas. Normalmente sólo sale al balcón para bailar. Acomoda el celular en el ángulo que forman el apoyabrazos y el respaldo de una poltrona de plástico y se para frente a la pantalla, concentrada, luciendo de pies a cabeza un atuendo deportivo que a veces consiste en calzas y remera y otras un vestido corto como los que suelen usar las tenistas profesionales. Se nota que no es novata en la disciplina que practica. Ejecuta los movimientos sin dudar ni descansar, le imprime ritmo a los pasos. Tampoco le afloja a la periodicidad; no pasan dos días sin que la veamos sacudir rítmicamente las caderas y agitar los brazos por encima de su cabeza.
No es la única que convirtió su balcón en centro de entrenamiento. En el edificio lindero, dos mujeres jóvenes cumplen cada día su ritual deportivo. Salvo que llueva, al atardecer salen a su majestuoso balcón terraza enfundadas en el mismo outfit que en tiempos normales seguramente usen para ir al gimnasio. No se ubican juntas, sino una ligeramente más adelante y a la izquierda de la otra, para contar con espacio suficiente para moverse. El camastro blanco en el que a veces se recuestan al sol sirve de apoyo para la pantalla en la que miran la rutina. La siguen con el mismo entusiasmo y dedicación con que cada noche, a las 21, salen a aplaudir al personal de salud.
Algunos son más discretos en su ejercitación. Casi en la esquina, en uno de esos balcones angostos que a veces se encuentran en los últimos pisos, retirados algunos metros de la línea de edificación, un hombre se afana solo en una bicicleta fija. El espacio es tan exiguo que, las manos en el manubrio, los codos casi le rozan la pared. Es un balcón diferente de los demás: ni plantas, ni sillones, ni mesa. Sólo la bicicleta, a veces.
Envidio a estos deportistas de altura. En mi refugio transitorio, yo también intento cumplir con el mandato de combatir las penurias del encierro con ejercicio físico. Pero no logro sostener la disciplina que observo en mis vecinos. A veces, la conexión a internet falla y los movimientos de mi profesora me llegan cortados, robóticos. Otras, la clase se superpone con mi propio calendario de docencia virtual. Casi siempre, me resulta imposible sostener compromisos a horarios muy tempranos, aunque estos no me obliguen a desplazarme más que a la habitación de al lado. En tiempos en que cada mañana antes de las 8 dejaba a mi hija en la escuela, hacer gimnasia 8.30 podía parecer razonable. Ahora, el propio despertador resulta inconcebible. En cualquier caso, cuando logro conectarme eficazmente con mi rutina de movimiento, jamás lo hago en el balcón.
Es extraño ese espacio. En Buenos Aires la mayoría de los edificios los tienen; largas y angostas plataformas al aire, sólo separadas del vacío por barandas metálicas que suelen tener la mitad de la altura de un adulto promedio. No es así en otros lugares, donde los balcones son ambientes semi-cerrados o, peor, solo ventanas más amplias, que llegan al piso y apenas ofrecen los centímetros necesarios para apoyar una maceta. Así suelen ser en Francia, al menos en los clásicos edificios hausmannianos que caracterizan a París. De ahí el famoso “balcón francés”, que también es usual en Buenos Aires y en realidad no es ningún balcón.
Hace un tiempo unos colegas franceses vinieron a cenar a casa. Se alegraron de encontrar allí una gata; ellos también tienen un felino en su hogar. Mientras tomábamos una copa, comentaron con sorpresa cuántos porteños tenían gatos en casa; lo habían deducido de la cantidad balcones con protección que veían en la ciudad. No salían de su asombro cuando les dije que esos no eran dispositivos para evitar la fuga de las mascotas, sino los accidentes en los niños. En mi propia casa los habíamos instalado después del nacimiento de nuestra hija, y mucho antes de la llegada del animal. En realidad, su desconcierto era relativamente comprensible: más allá de las diferencias en los estilos nacionales de crianza, para ellos, el balcón no es un lugar donde estar. Por lo general, no se come, no se lee, no se juega en el balcón. A lo sumo es un límite en el que apoyarse para mirar el horizonte –en los raros días en que el cielo no está gris ni hace frío.
Para quienes aquí habitamos desde siempre en departamentos, en cambio, los balcones suelen ser una habitación más. El lugar donde encontrar el sol, donde tomar aire, donde hacer crecer las plantas. Según sus dimensiones, el espacio donde comer en verano. En los años 70, cuando nadie tenía equipos de aire acondicionado, “sacar la mesa afuera” podía ser la única manera de soportar una noche canicular. Pasé mi infancia en uno de esos pasillos al aire libre, haciendo surcos en el piso con mis patines de ruedas naranjas y regando la vereda de pequeños animales de granja. “Salió a balconear” era una expresión habitual en mi casa, cuando alguien preguntaba dónde se había metido la perra.
Fui una “nena de departamento”, según el estereotipo negativo de los promotores de la vida sana y en contacto con la naturaleza. Es cierto, no crecí jugando en el pasto, coleccionando bichos ni cazando sapos. Pero mi infancia sí transcurrió de cara al sol, en las alturas. Desde allí miré el mundo pasar, vi de cerca los pájaros en verano y logré divisar la vereda en invierno, cuando los árboles habían perdido sus hojas. Una ubicación privilegiada para descifrar las luces cambiantes del día, según iluminaban los edificios de enfrente. Una atalaya guerrera desde la que divisar el andar familiar de mi abuela, cuando avanzaba hacia el potrero cercano para pasear a su perra salchicha. Nada negativo para mí, al contrario. Un espacio donde me proyectaba al mundo.
La cuarentena nos volvió a todos chicos de departamento. Y arriba, en los balcones, empezó a pasar todo eso que no ya puede pasar abajo, en la calle. La rutina de ejercicios, el paseo, el salón de belleza. Cada uno limitado a su pequeño afuera personal, hoy más habitado que nunca.
***
El chico debe tener 4 o 5 años. O quizás un poco más, porque salta muy bien a la soga. Y salta mucho. Se pisa, para y vuelve a empezar. No se cansa nunca. Recién después de un rato de mirar su juego, en el que muestra una disciplina digna de boxeador, me doy cuenta que alguien lo mira, y que él no despliega toda su energía mirando al vacío, sino a un rincón preciso del balcón. Desde donde estoy, sólo veo las piernas de la mujer y un brazo que cuelga cansado de la mesa. Uno de sus pies se mueve acercando y alejando un cochecito de bebé. Frente a ella, el hijo mayor salta como si no hubiera un mañana.
Pienso en esa mujer, encerrada en su casa con un bebé y un niño pequeño y automáticamente recuerdo mi puerperio. Tenía una hija sana, había tenido un parto sin complicaciones, la lactancia progresaba sin mayores inconvenientes. Era verano y estaba de licencia por maternidad. Pero me era sencillamente imposible quedarme encerrada en casa sola con mi hija. Tenía que salir. Ir a la calle, a comprar cualquier cosa, a sentarme en un bar a tomar un café mirando el diario, aprovechando que las cuadras de caminata habían logrado el milagro de la siesta.
Rememoro esos días que pasaban en un loop de teta cada dos horas, pañales y lavado permanente de ropa y no puedo imaginarme lo que debe estar atravesando la mujer del balcón. Ni siquiera llego a preguntarme si estará sola, quién la acompañará, cómo hará para gestionar el baño simultáneo del bebé y el pequeño saltador de sogas. Salir a la calle era para mí, en aquel entonces, tan necesario como el agua que tomaba de a litros mientras amamantaba. La pandemia no nos somete a todas a las mismas pruebas, por suerte.
***
En las décadas de 1930 y 1940, los edificios de departamentos preveían un uso específico para lo que entonces se solía llamar azotea: en general contaban con un pequeño recinto techado, dotado de una o varias piletas profundas, y de un gran espacio abierto cruzado por alambres paralelos donde las vecinas tendían la ropa recién lavada. La llegada del lavarropas no sólo alivió el trabajo de muchas amas de casa, sino que también contribuyó a resignificar esos espacios: el lavado de ropa se volvió una tarea íntima, realizada en privado. Con el tiempo, los arquitectos dejaron de pensar las terrazas como ámbitos de la vida común y, al menos hasta la llegada de los nuevos edificios “con amenities”, las utilizaron exclusivamente para resolver cuestiones técnicas: el tanque de agua, el motor del ascensor, la ventilación de las cañerías de gas.
Hasta que llegó la pandemia, y las terrazas recuperaron su sentido como espacio colectivo y, ante el confinamiento obligado, codiciado.
Desde la ventana de mi cuarto veo una porción del pulmón de manzana. Unos pisos antes de llegar al último, el edificio lindero se angosta. Pero no lo hace en la línea de la fachada ni en el contrafrente, sino de manera lateral, en un ángulo. En el último de los pisos del primer tramo queda así a la vista una terraza singular: se diría que es como una península unida al edificio por un pequeño istmo en el que se distingue una hilera de macetas y, en el centro, una gran columna de ventilación. Nunca antes tuvo tantos visitantes como en estas semanas.
La península es relativamente grande, pero rara vez es ocupada por más de tres personas a la vez -que por otro lado son siempre de la misma familia (una pareja con su bebé, una mujer con su hijo, un padre con dos muchachos muy jóvenes). Jamás puse un pie en ese edificio ni conozco a sus habitantes, pero imagino que el prolijo usufructo de la terraza, en turnos casi cronometrados, tiene que ser el resultado de alguna regla explícita, redactada tal vez por un administrador o algún vecino con vocación de orden.
Por las mañanas, una mujer con un ambo de bordó sube con un banquito. Lo ubica contra la pared, de cara al sol, de modo que sólo logro ver sus piernas y, cuando se levanta, su espalda. Permanece sentada un rato, sin hacer nada más, y luego se va. Me intriga su atuendo: ¿estará descansando antes de encarar su jornada laboral? ¿volverá de una larga noche de guardia? Se turna con un hombre de edad mediana, bastante atlético y algo canoso, que no comparte su calma. Llega siempre vestido con ropa deportiva y recorre a ritmo sostenido el perímetro del lugar. Lo hace pegado a la medianera, como si fuera un preso en el patio del penal. No para nunca, encadena una vuelta con otra hasta que se cansa y se va.
Algunas mujeres suben a colgar la ropa como antes. Las acompañan sus hijos, que aprovechan para jugar afuera el tiempo que ellas tardan en desplegar las sábanas, poner los broches, vaciar de a poco las palanganas. Hay uno pequeño que siempre sube con sus camiones. Los acomoda junto a las macetas y los va lanzando contra la pared de enfrente. Hay dos, algo más grandes, que juegan al futbol y se persiguen entre sí. Hay una familia que suele instalarse por ratos más largos. Traen una lona redonda, con motivos hindúes, que despliegan en el istmo. En el centro colocan a su bebé, que tiene edad suficiente para sentarse sin apoyo pero aún no camina. A veces toman mate sentados en la manta, conversan; juegan al picnic. Otras veces simplemente dejan al bebé al sol mientras leen o hablan por teléfono.
Todo el edificio desfila por la terraza: puedo censarlos desde mi ventana. También a quienes trabajan allí: hay quien sube muy temprano, siempre en uniforme, con una manguera y un secador. No descansa ni hace ejercicio; limpia.
¿Qué será de las terrazas cuando todo esto termine? ¿Volverán a ser terrenos baldíos donde solo juega el viento, la verdadera vida transcurriendo otra vez muchos metros más abajo, en la calle? ¿O habrán sido reconquistadas para siempre como espacio habitable, a mitad de camino entre el afuera y el adentro, entre lo propio y lo compartido?
Quién sabe, quizás la clave de la vida nueva esté en las azoteas. En las reglas que creemos para ocupar los espacios que dejamos ahora desiertos, los que redescubrimos en este tiempo y, sobre todo, los que seamos capaces de inventar.
30/06/20