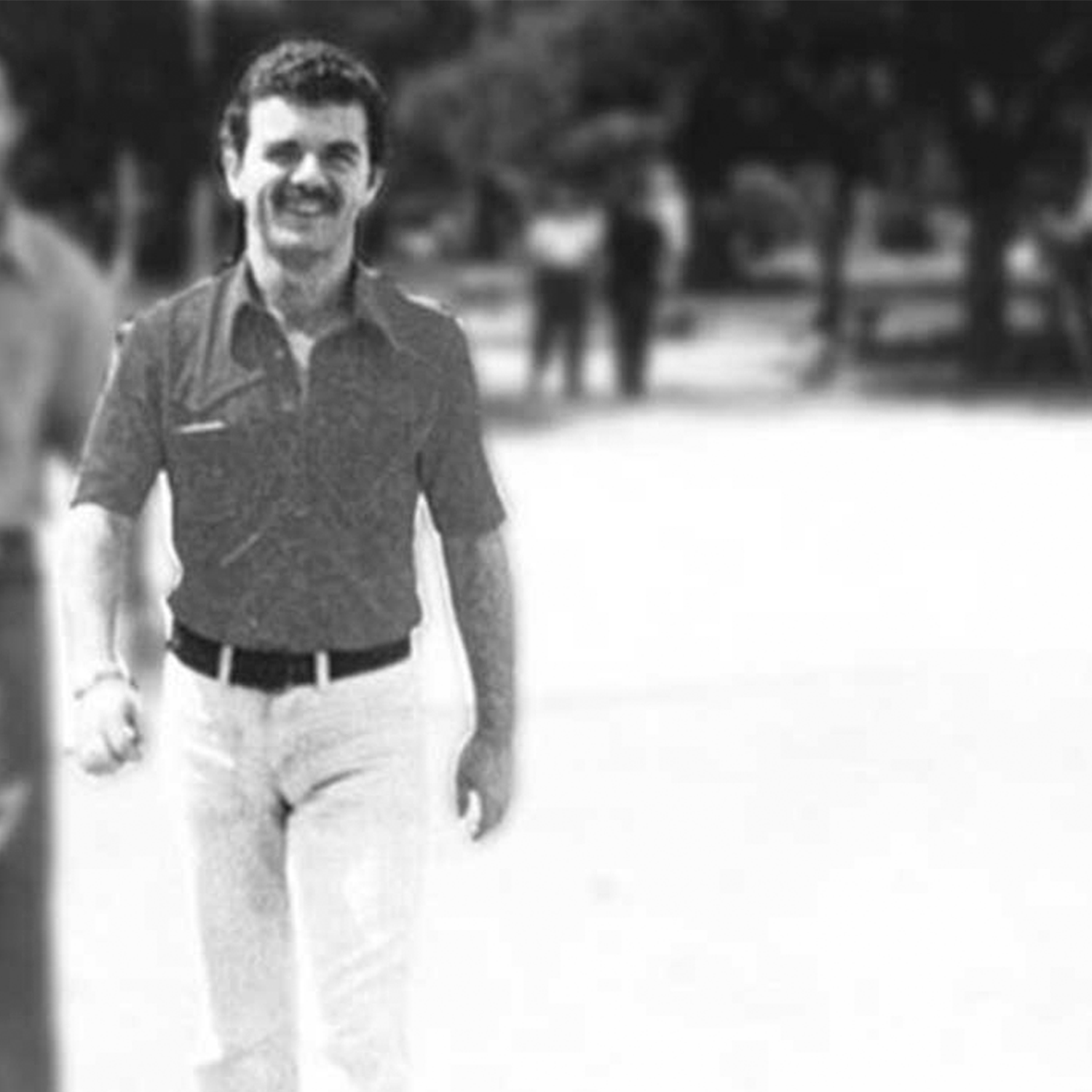POR RICARDO ARONSKIND.
La región latinoamericana está atravesando por un período prolongado de turbulencias, con oscilaciones políticas y sociales que no encuentran un punto de estabilización. Es difícil encontrar países en nuestra región que no hayan pasado por intensas tensiones que tienen que ver con los límites que tiene el subdesarrollo y la actual estructura distributiva para satisfacer las necesidades de las mayorías, la tensión entre los sectores de ingresos más concentrados y el resto de la sociedad, los estímulos económicos que provienen del sistema mundial y las prioridades productivas que deberían tener nuestros países.
Además, debe computarse la intervención política más o menos disimulada, más o menos directa, de factores de poder internacional que apuntan a moldear nuestra región de acuerdo a sus intereses, en asociación con los actores locales que privilegian sus negocios con esos factores sobre su pertenencia nacional. Solo en los últimos años hemos presenciado situaciones de fuerte agitación y revuelta social, o de quiebre institucional, en Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela. Países como Uruguay o Argentina no han mostrado el mismo nivel de conflictividad callejera, ni rupturas institucionales, pero sí cambios de rumbo significativos en sus políticas públicas y su alineamiento internacional.
En este panorama turbulento e indeterminado, uno de los países más estables de la región, Chile, vio emerger en 2019 una ola de protestas sociales que fue creciendo en envergadura, hasta forzar un cambio institucional de consecuencias difíciles de prever.
El caso chileno merece ser seguido con mucha atención, porque Chile se había mostrado como un modelo económico y social superador de las graves carencias que cruzan la región, y como un modelo político cuasi bipartidista, que permitía canalizar el voto de casi el 80% del electorado.
Desde una perspectiva más internacional, Chile fue la niña mimada de Occidente. No solo se lo destacó como un modelo que debía ser imitado por toda la región para alcanzar la “prosperidad”, sino que fue premiado con un trato diferenciado por parte de los países centrales, que lo incluyeron a partir de 2010 como uno de los países miembros de la OCDE. También la comunidad financiera internacional y otros ámbitos del poder global distinguieron a Chile como una suerte de excepción a la realidad regional.
Una larga historia
El caso de Chile es un emblema del periplo histórico de nuestra región, América Latina. Fruto de un largo proceso de transformación económica y social, llegó al poder en 1970 el gobierno de la Unidad Popular, alianza de partidos de izquierda y centro izquierda, encabezado por el Dr. Salvador Allende. Su programa de profundas reformas, que incluía la nacionalización de los recursos estratégicos del país y la reforma agraria, generó fuertes esperanzas y duros enfrentamientos en la sociedad chilena. Los sectores dominantes, acompañados por las capas medias y apoyados abiertamente por Estados Unidos, produjeron en 1973 un golpe militar que destruyó el intento reformista y apuntó a una transformación radical del país, para erradicar la política y la cultura de izquierda de la sociedad chilena. El economista norteamericano Milton Friedman, fundador de la “escuela de Chicago”, fue quien proporcionó un “marco teórico” al experimento que se realizó en Chile: se trataba de suspender las instituciones democráticas para facilitar la puesta en marcha de una economía plenamente de mercado. Una vez que la economía de mercado “diera sus frutos” en materia de bienestar, se podría restaurar la democracia en un nuevo contexto menos conflictivo, ya que todos participarían de la prosperidad económica que se lograría.
La dictadura encabezada por Augusto Pinochet duró 17 años, no sin resistencias, y logró crear un entramado institucional –plasmado en la nueva Constitución que promulgó en 1980– que permitió la continuidad del modelo económico y social más allá del fin de la dictadura.
El modelo chileno consistió en un experimento de neoliberalismo extremo, en el cual todas las actividades de la sociedad son sometidas a mecanismos de mercado, en las que las empresas privadas buscan obtener la mayor rentabilidad posible de todas las necesidades humanas.
A diferencia del caso argentino, la dictadura chilena luego de diversos intentos fallidos, logró crear un cuadro macroeconómico estable –sin inflación elevada, ni crisis cambiarias o bancarias– generó un electorado propio considerable, y apoyada por los medios de comunicación –completamente alineados con el proyecto neoliberal– y en un viraje conservador de los tradicionales partidos populares como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, creó bases políticas sólidas que sustentaron al modelo. Por supuesto, fue necesario atomizar organizativamente al movimiento obrero, y crear un conjunto de mecanismos sociales de control por vías económicas, que caracterizaron al modelo tanto en lo político como en lo social.
La estabilidad económica lograda, la falta de proyecto alternativo y la minimización de la protesta social organizada permitieron presentar lo logrado como un “modelo” para toda América Latina: resignación en los sectores populares, ilusiones de pertenecer al primer mundo en las capas medias, y euforia y auto confianza en los sectores más concentrados de la economía.
El régimen bipartidista chileno surgido luego de finalizada la dictadura continuó, en alto grado, la política de no integración regional, y de aislamiento y fría relación con sus vecinos que tuvo el pinochetismo, que incluso colaboró con el Reino Unido durante la Guerra de Malvinas.
Las autoridades chilenas en las últimas décadas no se plantearon vincularse en forma estrecha al Mercosur (1991), como proyecto de construcción de autonomía regional, sino que firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos (2003). Ese tratado los incluyó en la Alianza del Pacífico, una suerte de club de países que tienen en común tener un vínculo de libre comercio con la gran potencia del norte.
Enfrentados históricamente con Bolivia y Perú por las anexiones que practicó Chile como resultado de su victoria en la guerra del Pacífico (1879-1883), los gobiernos chilenos aceptaron como natural el aislamiento del país y prefirieron fortalecer sus lazos extra regionales, con Estados Unidos, Europa y la región Asia-Pacífico. Esa incapacidad para establecer otra conexión con su región lo lleva a Chile a tener uno de los presupuestos de defensa más altos de América Latina, y las fuerzas armadas mejor equipadas, luego de las de Brasil.
A diferencia de Argentina, las fuerzas armadas chilenas no fueron enjuiciadas por los crímenes cometidos durante la dictadura (secuestros, torturas, asesinatos). Por el contrario, su acción gubernamental es aún reivindicada por dos importantes partidos de derecha, Renovación Nacional –el partido del presidente Piñera– y la Unión Demócrata Independiente. La presencia de la corporación militar fue muy importante como institución “tutora” de la democracia chilena, y no ha habido hasta hoy una actitud clara de revisión del legado pinochetista dentro de sus filas.
Todo lo sólido se desvanece en el aire
Para los analistas políticos latinoamericanos, acostumbrados a observar virajes y cambios de rumbo dramáticos en diversos países de la región, Chile aparecía como un parámetro estable, como un bastión neoliberal dedicado a sus propios negocios, sin demasiada presencia regional.
Pero el modelo chileno tenía todos los problemas que se pueden derivar de un modelo de fuerte concentración de la riqueza, extranjerización y apuesta a la extracción y exportación de recursos primarios: Chile reposa en la minería, la industria vitivinícola y frutícola, la pesca y la exportación de madera, a cambio de los productos industriales y tecnológicos modernos que necesita.
El país se ha transformado en una de las economías latinoamericanas con peor distribución del ingreso, aun cuando el crecimiento económico y las gestiones reformistas intentaron mitigar con políticas sociales las peores características del modelo.
Progresivamente, y a medida que el país se fue alejando del terror provocado por la experiencia dictatorial, fueron surgiendo nuevas generaciones de chilenxs no afectadxs por esa traumática experiencia, y las novedades e imágenes que llegaron de otros países de la región con gobiernos progresistas empezaron a conmover los cimientos del “consenso” chileno. ¿No se podría soñar con otro país?
Así, se empezó a cuestionar, por ejemplo, el sistema jubilatorio legado por la dictadura. Se trata de un modelo similar al implementado en Argentina por el menemismo, basado en el ahorro individual que se acumula en empresas que administran esos fondos, supuestamente multiplicando ese dinero, hasta transformarlo en una generosa jubilación. La sociedad chilena advirtió que las jubilaciones que actualmente se perciben por ese sistema son magras, y no tienen nada que ver con las promesas que se les hicieron sobre un retiro tranquilo y resguardado. Y se empezaron a observar movilizaciones de ciudadanos y familias comunes protestando contra ese régimen, que sirvió en estas décadas para financiar los negocios de los principales grupos económicos del país.
Los jóvenes chilenos protagonizaron en 2006 una verdadera conmoción en el Chile del inmovilismo, al reclamar contra la privatización de la educación realizada por el pinochetismo y la exclusión basada en la capacidad adquisitiva de las familias. La mayoría de quienes estudian en las universidades chilenas deben endeudarse para pagar elevadas cuotas, que luego los mantienen atados a los créditos obtenidos durante décadas.
La expectativa del ascenso social se reveló ficticia, y junto con un creciente desencanto con las ilusiones creadas por el “modelo”, hicieron su aparición numerosas demandas que tienen que ver con nuestra época y nuestra región. Hizo eclosión, en un país muy conservador, el movimiento de mujeres, que, como aquí, pone en discusión cuestiones básicas de la sociedad, de los valores y de las relaciones humanas. Apareció una fuerte demanda ecológica, con fuerte arraigo popular, ya que la forma de acumulación de los grupos chilenos es muy intensiva en recursos naturales y muy poco apegada al cuidado de la naturaleza. Como la provisión del agua está también privatizada, surgieron luchas regionales para garantizar que ese recurso esté disponible para la población antes que para las empresas. Y el movimiento de los pueblos originarios, seguramente alentado por la notable irrupción de Evo Morales en Bolivia, y que constituye el 12% de la población chilena, también empezó a hacer oir sus demandas específicas en las regiones del sur del país.
“No son 30 pesos. Son 30 años”
Es decir, la acumulación de un conjunto de procesos parciales, de demandas desatendidas, de nuevas reivindicaciones, estallaron finalmente en 2019 en torno a una cuestión aparentemente menor: la suba de 30 pesos chilenos en el transporte público de Santiago de Chile, que generó nuevamente una rebelión de estudiantes que se extendió a un rechazo masivo y muy combativo a toda la forma de funcionamiento del modelo social chileno.
Convergieron viejas y nuevas fuerzas políticas, y a pesar de la dura y cruel represión ensayada por el actual gobierno y las fuerzas de seguridad, la solidez de la protesta, su extensión territorial y su apelación a todo el sistema político conmovieron las bases de lo que parecía un régimen social inamovible. De allí surgió el llamado a un plebiscito constitucional en 2020, que abrió un sendero que progresivamente desbordó todas las capacidades de control de los sectores dominantes chilenos.
En las recientes elecciones para la Convención Constitucional y por primera vez para Gobernadores de las regiones de Chile (hasta ahora eran designados por el poder ejecutivo nacional) y otros cargos de gestión municipal, se plasmó el vuelco y las transformaciones que molecularmente se venían produciendo en la sociedad chilena.
La derecha política no contará en dicha Convención, que está próxima a constituirse, con la capacidad de veto necesaria para impedir que otros sectores concreten propuestas de transformación. Una gran cantidad de personas independientes de todo partido formarán parte de este proceso, junto con una importante presencia de formación de izquierda y progresistas –antiguas y nuevas–, además de los representantes de los pueblos originarios. En dicha Convención, las mujeres serán mayoría entre quienes deliberen y decidan el horizonte institucional de Chile.
El vuelco político es de una magnitud difícil de exagerar, y abre rumbos muy auspiciosos para que las mayorías vuelvan a hacer respetar su voz y sus derechos. Si los grupos que pretenden representar las nuevas y viejas reivindicaciones sociales se organizan adecuadamente, pueden restituir a Chile a las mejores tradiciones democráticas y populares que pueden encontrarse en su propia historia, y romper también los muros ideológicos que mantienen a dicho país separado de Sudamérica.
¡Bienvenido Chile!